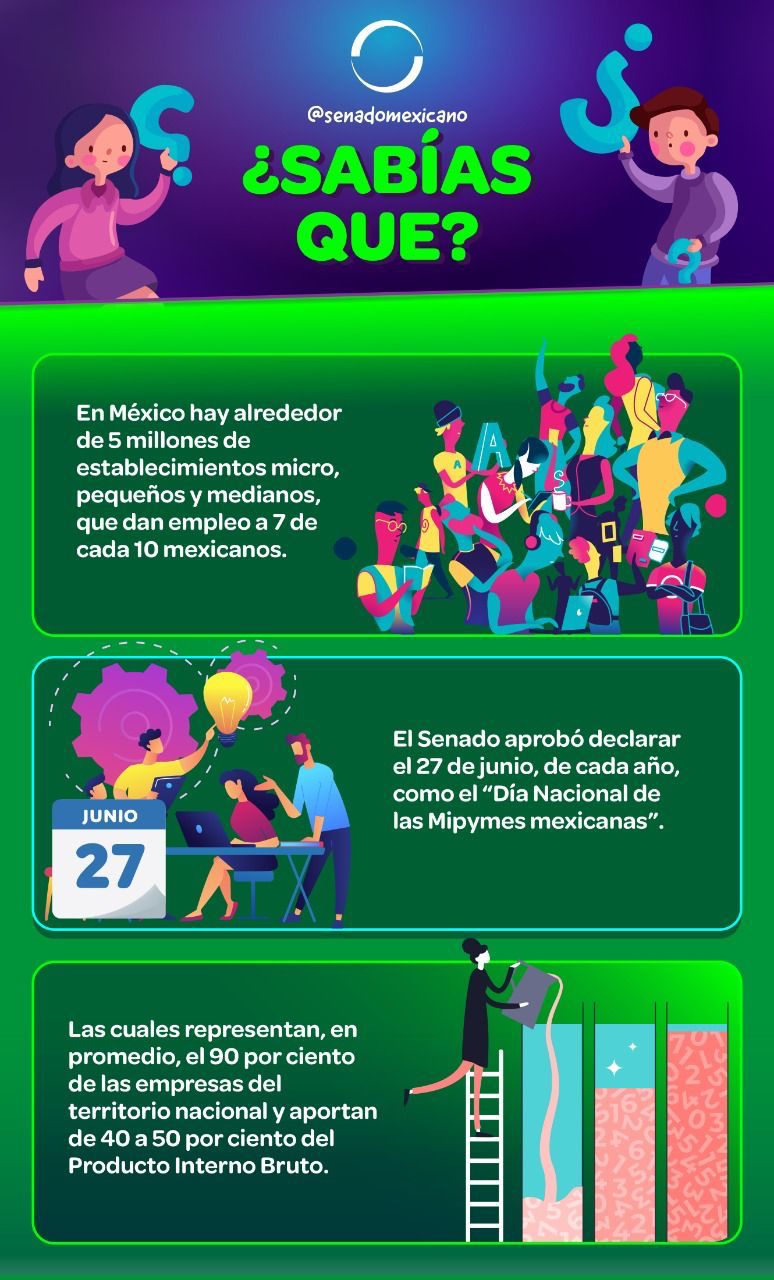Por. Boris Berenzon Gorn
X: @bberenzon
Hablar de paz en 2025 no es un gesto inocente ni una cortesía del lenguaje. Es, más bien, una afirmación política y ética que desafía las narrativas heredadas, los intereses que normalizan la violencia y los imaginarios que nos enseñaron a concebir la paz como un estado neutro o un privilegio ajeno. En este tiempo atravesado por crisis múltiples —sociales, climáticas, identitarias, territoriales—, la paz ya no puede entenderse como un trofeo tras la guerra, ni como un silencio impuesto. Es, ante todo, una promesa incumplida, un horizonte inacabado, un proyecto profundamente humano, frágil y revolucionario.
A lo largo de la historia, los pueblos han concebido la paz de muchas maneras, pero con frecuencia la han ligado al final de los conflictos armados o como una concesión otorgada por los vencedores. Esta concepción ha reforzado una mirada instrumental: la paz como una pausa entre dos guerras, un premio que viene después del derramamiento de sangre, y no como una construcción constante que desafía las raíces estructurales del daño. Bajo esta óptica, los relatos históricos han glorificado la guerra: el héroe que se sacrifica, el himno que enaltece el combate, la bandera que cubre el cuerpo muerto.
Por el contrario, quienes apostaron por el diálogo, la resistencia no violenta o la reconciliación han sido relegados al margen de los relatos oficiales. La historia dominante ha invisibilizado las luchas silenciosas, los pactos de vida, las alianzas cotidianas que evitaron tragedias mayores. Ese desequilibrio alimenta la creencia de que la guerra es inevitable y la paz, una excepción o incluso un síntoma de debilidad.
La guerra, aunque violenta y destructiva, ha sido vestida de épica en la literatura, el cine y la memoria colectiva. Se la presenta como redención, como rito de paso, como sentido existencial. Estas ficciones ocultan la devastación real: vidas truncadas, comunidades arrasadas, traumas intergeneracionales. En paralelo, la paz ha sido idealizada como una utopía fuera del alcance, un estado idílico sin tensiones, ignorando su complejidad, sus contradicciones y su dimensión política.
Frente a estas fantasías, se impone otra mirada: la paz no es un descanso ni un premio. Es una práctica incómoda de corresponsabilidad con el otro, un ejercicio de desarme —simbólico y material—, una renuncia activa a la lógica del control, del castigo y de la venganza. Construir paz implica convivir con la diferencia sin eliminarla, disentir sin destruir, cuidar sin dominar.
Para que la paz deje de ser una palabra vacía, es urgente transformar los imaginarios que la sostienen. No basta con discursos bien intencionados; se requiere una revisión profunda de nuestras formas de educar, de comunicar, de gobernar y de habitar el mundo. La educación debe dejar de formar sujetos obedientes y empezar a formar ciudadanos críticos, capaces de disentir sin miedo, de cooperar sin renunciar a su singularidad. Porque ser pacífico no es someterse, sino tener la ética de convivir en la diferencia.

Del mismo modo, la comunicación necesita cambiar su lógica. Hoy abundan los relatos que convierten el dolor en espectáculo y el disenso en amenaza. Comunicar para la paz implica dar voz a lo silenciado, asumir la complejidad sin caer en la confusión, narrar con empatía y responsabilidad. No hay paz verdadera si no hay narrativas que reconozcan los dolores históricos y los derechos negados.
Y no podemos hablar de paz sin hablar del planeta. La violencia ambiental es una forma brutal de guerra: contra los ríos contaminados, los bosques arrasados, las comunidades desplazadas en nombre del desarrollo. Una paz auténtica implica reconciliarnos con la Tierra, salir del modelo de acumulación y entrar en una lógica del cuidado, del equilibrio y del respeto a toda forma de vida.
La paz, desde una mirada crítica e histórica, no es un destino glorioso ni un estado pasivo entre conflictos. Es una tarea inacabada que exige creatividad ética, voluntad política y memoria activa. No es una meta que se alcanza una vez, sino un camino que se recorre con constancia, conciencia y decisión. Implica repensar nuestras prácticas cotidianas, nuestros vínculos, nuestras instituciones.
En este 2025, hablar de paz es también reconocer nuestras guerras no nombradas: guerras contra los cuerpos que disienten, contra las lenguas que incomodan, contra las memorias que no encajan en la versión oficial. Es entender que muchas veces lo que llamamos “paz” no es más que un orden desigual disfrazado de estabilidad.
Frente a ese panorama, construir una paz real es un acto valiente y creador. Implica no repetir lo heredado, abrir espacio al conflicto sin destruirnos, apostar por el encuentro en medio de la desconfianza. No como un final feliz, sino como un inicio necesario.
La paz que necesitamos hoy no es una aspiración ingenua ni un estado que se decreta desde arriba. Es una práctica política y cultural que se teje cada día, en lo pequeño, en lo invisible, en lo cotidiano. Es la decisión radical de no seguir reproduciendo las violencias heredadas, de sostener la palabra en medio del ruido, de elegir el cuidado como forma de resistencia.
No es una meta quieta, sino una posibilidad viva que interpela a cada generación. Y aunque no sea perfecta ni definitiva, puede ser constante si se alimenta de justicia, de memoria y de coraje ético.

Manchamanteles
En el marco del Premio Nobel de la Paz 2025, el mundo espera con atención qué figura será reconocida por su aporte a la convivencia, la justicia y la resolución no violenta de conflictos. Las principales expectativas giran en torno a movimientos sociales que han resistido la opresión, defendido el medio ambiente o promovido la libertad de expresión en contextos autoritarios. Frente a esto, sectores conservadores en Estados Unidos han vuelto a promover la candidatura de Donald Trump, destacando su papel en los Acuerdos de Abraham, firmados durante su presidencia con el objetivo de normalizar relaciones entre Israel y varios países árabes. Sin embargo, su figura sigue generando una fuerte división: mientras sus seguidores lo presentan como un negociador pragmático, muchos críticos lo señalan por haber alimentado discursos polarizantes, debilitado normas democráticas y mantenido una postura ambigua frente a conflictos clave como la guerra en Ucrania o la crisis climática.
Reconocer a Trump con un Nobel sería una decisión polémica que desdibujaría el sentido transformador del premio, especialmente en un momento en que el mundo necesita líderes comprometidos no solo con acuerdos políticos, sino con procesos duraderos de justicia y reparación. Más allá del ruido mediático y de las nominaciones estratégicas, el Comité Nobel tiene la oportunidad de destacar iniciativas que encarnan una paz activa, arraigada en la defensa de los derechos humanos, la equidad y la sostenibilidad del planeta. Si el premio ha de ser coherente con su legado, debe mirar hacia quienes, lejos del poder tradicional, están imaginando y construyendo futuros más justos desde abajo, sin convertir la paz en un instrumento de validación política.
Narciso el obsceno
El narcisismo dificulta la paz porque impide el reconocimiento del otro como igual; donde solo importa el propio reflejo, no hay espacio para el diálogo ni para el cuidado mutuo.