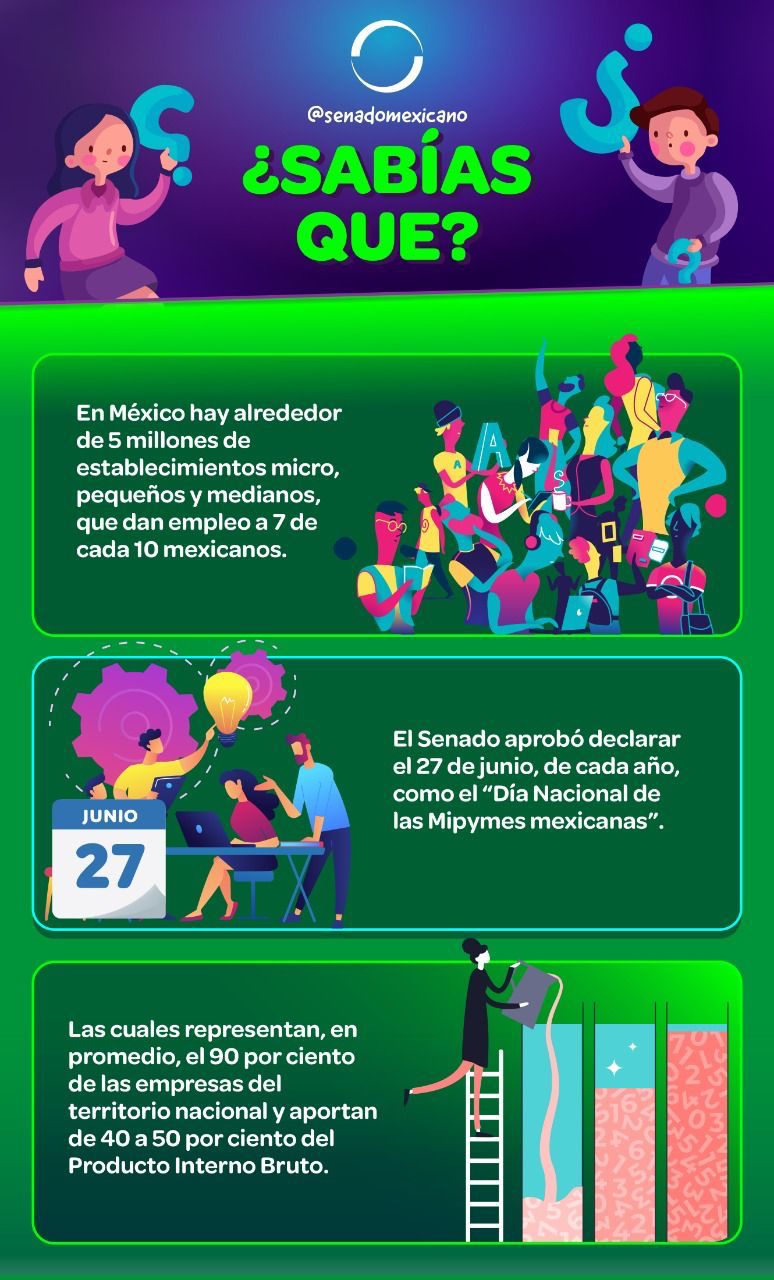Por. Boris Berenzon Gorn
X: @bberenzon
Conversar es una forma de respirar en común. No es solo hablar, ni tampoco escuchar: es un ritmo que se aprende, una respiración compartida entre dos o más conciencias que se buscan. La conversación es el territorio donde el pensamiento abandona su soledad y la palabra se vuelve materia viva. Pero hemos perdido el arte de conversar porque ya no sabemos demorarnos. Nos hemos vuelto impacientes, adictos a la velocidad de las respuestas y al brillo de lo inmediato. Las palabras se han vuelto ráfagas; los silencios, sospechosos; las pausas, una amenaza. Las redes nos enseñaron a opinar, no a dialogar; a reaccionar, no a pensar. Así, el rumor ocupó el lugar del encuentro.
Conversar exige vulnerabilidad, tiempo, presencia. Y en una época que idolatra la eficiencia, esas virtudes se volvieron subversivas. Quizá por eso conversar sea hoy un acto de resistencia: un modo de habitar el tiempo sin prisa, de reconocer en el otro un espejo que no repite, sino que revela. Conversar —en su forma más alta— es un arte casi perdido, porque requiere lo que más tememos: escuchar sin distraerse, disentir sin herir, y callar sin desaparecer. ¿Y si el futuro dependiera de volver a conversar? Porque solo en el diálogo verdadero, cuando la palabra respira y el alma responde, puede renacer la humanidad que hemos dejado atrás entre algoritmos y notificaciones.
Benedetta Craveri, en su hermoso ensayo La cultura de la conversación (Siruela, 2020), recuerda que antes de las revoluciones políticas existió una revolución más silenciosa: la de la palabra compartida. En la Francia de los siglos XVII y XVIII, los salones literarios fueron laboratorios de una civilidad nueva. Allí, las mujeres —sin voz legal ni derechos políticos— encontraron en la palabra su herramienta más poderosa. Conversar era, para ellas, una forma de existir en público, un modo de pensar con otros y de habitar un mundo que las negaba.
En esos espacios de luces bajas, risas contenidas y discusiones feroces, la palabra fue más que entretenimiento: fue arquitectura del pensamiento y refugio de la libertad. Craveri muestra cómo en torno a las anfitrionas —Madame de Rambouillet, Madame de Sévigné, Madame de Staël— se forjó un tipo de inteligencia social que convertía la conversación en una ceremonia de igualdad. No se trataba de exhibir erudición, sino de ejercitar la gracia de escuchar y la elegancia de responder. Era una pedagogía de la atención, una ética del tono y del ritmo.
Ese ideal, que mezclaba ingenio y cortesía, transformó el lenguaje en un espacio político: hablar con los demás era participar en la invención de lo común. En esos salones nacía, sin saberlo, la sociedad civil moderna. Sin embargo, el tiempo que los vio florecer también supo que toda conversación auténtica es frágil: depende de la disposición a oír, del respeto a la diferencia, de la pausa que permite pensar. Y esas virtudes, que entonces se cultivaban como arte, hoy parecen estar en peligro de extinción.
¿Dónde quedó esa antigua paciencia de la palabra? ¿Cuándo se volvió sospechoso el silencio que prepara una buena frase? En el mundo digital, la conversación parece haber perdido su respiración natural. Las redes multiplican los mensajes, pero no la escucha. La velocidad reemplaza la reflexión, y la réplica inmediata sustituye la réplica inteligente. La conversación, que antes se sostenía en la mirada y el matiz, se ha vuelto un intercambio de reflejos, un duelo de impulsos.

No es la tecnología la culpable, sino el modo en que nos dejamos moldear por ella. Conversar requiere lentitud, presencia y vulnerabilidad; tres cosas que la cultura de la prisa desprecia. En los salones que evoca Benedetta Craveri, la palabra era un juego delicado de alusiones, silencios y gestos: una danza entre el decir y el callar. El silencio, en ese arte de la conversación, no era ausencia, sino respiración; no un hueco, sino la posibilidad de que el sentido madurara. Hoy todo se pronuncia sin matices, y lo que no se grita se pierde. Hemos olvidado que el diálogo florece en la pausa, en el espacio que concede a la escucha su dignidad. El diálogo se transforma en espectáculo y la conversación en consumo. La erosión del lenguaje es también la erosión de la convivencia: cuando no hay tiempo para hablar, tampoco lo hay para comprender, y donde el silencio no se honra, la palabra se marchita.
Conversar no es solo comunicarse: es reconocerse y, a veces, repararse. En el intercambio genuino se revela algo de la condición humana que ninguna tecnología puede imitar. El diálogo tiene un poder terapéutico: restituye lo fragmentado, sutura las heridas del desencuentro, permite que la conciencia se escuche a sí misma en la voz del otro. Freud lo sabía: el inconsciente habla cuando el sujeto se atreve a escuchar lo que no controla, cuando el lenguaje se convierte en puente entre lo que se oculta y lo que se revela. Dialogar, en ese sentido, es también una forma de psicoanálisis colectivo: una búsqueda de coherencia entre lo que sentimos y lo que decimos.
El silencio, lejos de ser ausencia, es el terreno fértil donde germina la palabra. En la conversación auténtica, callar no es rendirse, sino permitir que el sentido respire. Solo en esa pausa que no exige ni defiende, la voz del otro puede hacerse presencia. El silencio es la forma más profunda de escucha: allí donde no hay ruido, el inconsciente asoma y la verdad se atreve a pronunciarse. Conversar, entonces, es dejar que en el otro resuene lo que aún no alcanzamos a comprender de nosotros mismos.
Pero el diálogo no siempre busca armonía: a veces es un acto de ruptura. Conversar puede ser convencer, pero también desafiar, discutir, sacudir las certezas. Se dialoga para comprender, pero también para romper la inercia de la soledad. En tiempos donde la comunicación abunda y el encuentro escasea, hablar de verdad con alguien es desafiar el aislamiento. El diálogo, en su forma más profunda, no pretende borrar las diferencias, sino aprender a habitarlas sin violencia.
Craveri recuerda que aquellas mujeres transformaron su exclusión en inteligencia, y su silencio impuesto en palabra creadora. Conversar era, para ellas, una forma de emancipación, un modo de existir sin permiso. Algo semejante necesitamos hoy: una conversación que no tema la vulnerabilidad, que no huya del conflicto, que busque reparar lo roto entre nosotros. Frente a la polarización y los monólogos simultáneos, el diálogo puede ser una forma de resistencia: un arte para cuidar el pensamiento frente al ruido, para recuperar la escucha en medio de la saturación, para encontrar en el otro no una amenaza, sino una promesa.
Toda conversación verdadera es política porque nos obliga a reconocer que no somos dueños absolutos del sentido. En ese roce de voces se juega la democracia más elemental: la del encuentro cotidiano, la de la palabra que se ofrece sin imponerse. Hablar con otros implica aceptar que nuestra verdad no basta, que el sentido se construye en plural. Así, la conversación no solo crea comunidad: la mantiene viva, le da respiración y ritmo.
Conversar bien no se enseña: se vive. Implica tacto, ironía, sensibilidad, pero también el valor de callar. Supone aceptar la lentitud del pensamiento y la incomodidad de la réplica, saber cuándo insistir y cuándo dejar que el silencio diga lo que las palabras no alcanzan. En una época dominada por la respuesta inmediata, conversar se ha vuelto un acto contracultural. Escribir, leer o amar son, en el fondo, formas de ese mismo diálogo extendido, un intento de que el pensamiento no se apague en el ruido.
Craveri nos recuerda que la conversación no pertenece al pasado, sino a la esencia de lo humano. Allí donde florece el diálogo, florece la posibilidad de una sociedad más justa. Hablar con otros —de verdad— es un acto de fe: fe en la palabra, en el pensamiento, en la convivencia. Pero esa fe requiere silencio, paciencia y ternura. Porque solo cuando aprendemos a callar con respeto podemos escuchar de verdad.
Tal vez el gesto político más profundo de nuestro tiempo sea volver a conversar. No para ganar, sino para entender; no para llenar el vacío, sino para darle sentido. Conversar para convencer, para romper, para reparar; conversar para no morir de soledad. En el murmullo del otro, la humanidad se reconoce. Porque la conversación —esa sutileza que nació femenina y exquisita, como gesto de inteligencia, empatía y hospitalidad— ha sido una de las fuerzas más civilizadoras de la historia. En los salones de antaño, las mujeres convirtieron la palabra en arte y el arte en sociedad; desde esa raíz sensible se edificaron la política, el diálogo y la cultura como formas de encuentro. Conversar, entonces, no es solo hablar: es continuar aquella herencia de finura y pensamiento que dio origen a la comunidad moderna. Mientras exista quien escuche y quien se atreva a hablar con el corazón abierto, la conversación seguirá siendo el último refugio de lo humano y el primer paso hacia su salvación como sociedad.

Manchamanteles
En el cine, la conversación adquiere un poder hipnótico: es el instante en que la palabra revela lo que la imagen insinúa. Desde los diálogos de Ingmar Bergman, donde las voces parecen desnudar el alma, hasta los silencios tensos de Kieslowski o Wong Kar-wai, donde hablar es apenas un modo de no decir, el cine ha convertido la conversación en un espejo del deseo y del desencuentro. No hay conversación inocente en la pantalla: cada réplica es una negociación de poder, una búsqueda de sentido o una tentativa de amor. En los cafés de Antes del amanecer, en las discusiones de Mi cena con André (My Dinner with Andre) o en las Confesiones: crimen y castigo para la clase alta, la palabra se vuelve movimiento interior, gesto invisible que sustituye a la acción. El cine dialoga con la vida cuando sus personajes aprenden que conversar es también actuar, y que en el rumor de una voz puede habitar toda una filosofía del encuentro.
Narciso el obsceno
El narcisismo convierte la conversación en un eco: ya no se habla para encontrarse con el otro, sino para escuchar, amplificada, la propia voz.