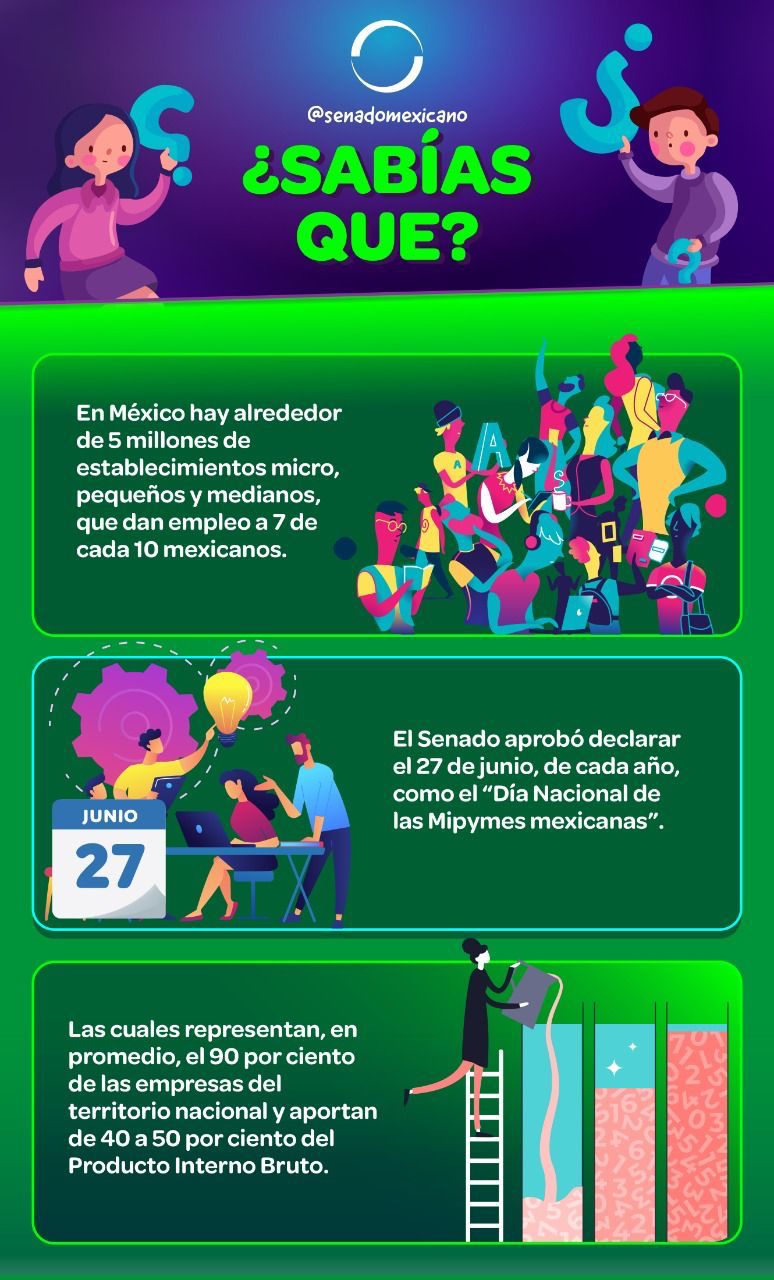Por. Boris Berenzon Gorn
X: @bberenzon
“Donde todos piensan igual, nadie está pensando.”
—Walter Lippmann
Hoy, más que crear, pareciera que el arte, la cultura y la ciencia deben portarse bien. Vivimos bajo una tiranía blanda, una dictadura del aplauso, donde el juicio ha sido reemplazado por el reflejo automático de festejar lo que el otro dice, aunque no se entienda, aunque no se piense. El pensamiento ha sido sustituido por la adhesión instantánea, y la complejidad, por la emoción compartida. Ya no hace falta un censor con uniforme ni un partido único para imponer la norma: basta con una multitud conectada, regida por algoritmos invisibles que deciden qué se ve, qué se calla y qué se celebra. Es la era del algoritmo moral, donde la virtud se mide en reacciones, y la rectitud se certifica en tiempo real.
Las viejas ideologías —esas que levantaban banderas, gritaban consignas y se enfrentaban a cara descubierta— han dejado su lugar a una constelación de “ismos” de nueva generación. Moralismos que confunden ética con corrección, sentimentalismos que exigen sentir en lugar de pensar, tribalismos digitales que convierten cada idea en territorio enemigo. A ellos se suman nuevos absolutismos de la sensibilidad: identitarismos que canonizan la diferencia hasta volverla inamovible, narcisismos ideológicos que confunden la causa común con el culto al yo, victimismos que jerarquizan los dolores como si el sufrimiento tuviera escalafón político. Son los totalitarismos suaves del siglo XXI, sin cárceles ni fusiles, pero con cancelaciones, linchamientos simbólicos y ostracismos instantáneos.
Estos ismos no buscan liberar, sino homogeneizar. Nos dictan qué palabras usar, qué emociones mostrar, qué indignaciones adoptar. La corrección se ha vuelto un nuevo dogma y la pureza, una nueva forma de control. En nombre de la sensibilidad, se ha reinstalado el miedo: miedo a disentir, miedo a no decir lo correcto, miedo a la sospecha del error. El lenguaje, otrora herramienta del pensamiento, se transforma en campo minado; la ironía se vuelve peligrosa, la ambigüedad, sospechosa. Así, la cultura se pliega al mandato de lo inofensivo: se celebra lo previsible, se exalta lo evidente, se premia lo que no incomoda.
Mientras tanto, las instituciones culturales, los jurados de prestigio y las plataformas globales repiten su ritual con litúrgica puntualidad: consagran a las figuras adecuadas, a los relatos que reafirman el consenso, a las obras que pueden venderse sin generar conflicto. La disonancia, cuando se tolera, se disfraza de distracción; el conflicto, cuando no puede evitarse, se convierte en entretenimiento. El pensamiento crítico queda reducido a una estética de la rebeldía domesticada, y la incomodidad genuina se oculta bajo capas de “diversidad gestionada”.
El resultado es una cultura anestesiada, decorativa, que confunde pluralismo con ruido y libertad con tolerancia controlada. El inconsciente colectivo, alimentado por consignas efímeras y emociones de temporada, reacciona con la rapidez del reflejo y el olvido del sueño. Es un inconsciente programado para indignarse por turno, incapaz de sostener una duda o una contradicción. Todo lo sólido —la reflexión, la complejidad, la palabra precisa— se desvanece ante la urgencia de opinar. Y en ese desierto de certezas rápidas, el pensamiento crítico, como una voz débil pero obstinada, sigue intentando pronunciar su diferencia, aun a riesgo de ser silenciado por el entusiasmo de la multitud.
En este nuevo orden simbólico, lo que aparenta ser pluralismo es, en verdad, la lógica del consenso maquillada de diversidad. Pero ninguna cultura está fuera del campo de batalla político, y toda estética, incluso la más neutral, encarna una toma de posición. El inconsciente colectivo contemporáneo —alimentado por memes, titulares, slogans y emociones efervescentes— ha reemplazado el pensamiento estructurado por la reacción visceral.

Es un inconsciente inflamable, que se activa por impulsos masivos y se apaga con la misma rapidez con la que indigna. En este terreno movedizo, el pensamiento crítico se vuelve sospechoso, incómodo, “demasiado denso”. Pero precisamente ahí, en esa incomodidad, es donde comienza la verdadera cultura: la que se niega a ser absorbida por la narrativa dominante, la que no le teme a la contradicción, y la que sobrevive al olvido porque incomodó demasiado como para ser premiada.
La neutralidad cultural es un mito funcional al poder. No hay premio inocente, ni narrativa dominante desprovista de ideología. El “status quo” se protege con frases hechas, con lugares comunes repetidos hasta el hastío: “el arte debe unir, no dividir”, “los premios reconocen méritos, no posturas”. Sin embargo, cada acto de validación simbólica —desde un Nobel hasta una tendencia viral— es una declaración política. La cultura, al ser expresión del conflicto humano, no puede existir separada de las tensiones históricas que la atraviesan.
Frente a esta maquinaria de consagración, resulta interesante recordar gestos de insubordinación que hoy parecen improbables. Jean-Paul Sartre rechazó el Premio Nobel de Literatura en 1964. No por esnobismo ni por gesto teatral, sino por convicción profunda. Sabía que aceptar el premio era integrarse en una estructura de legitimación que él consideraba ajena a la verdadera función del pensamiento: confrontar, incomodar, desestabilizar. En su negativa, Sartre dejó claro que la única batalla digna en el campo cultural es la que se libra entre visiones del mundo, no entre vitrinas diplomáticas.
“La única batalla posible hoy en el frente cultural es la batalla por la coexistencia pacífica de dos culturas, la de Oriente y la de Occidente”, escribió. Y añadió: “Sin la intervención de las instituciones”. Su rechazo fue una afirmación de que la cultura no puede ser reducida a un trofeo. Que el pensamiento crítico no puede ser domesticado por el aplauso.
Lo mismo hizo el revolucionario vietnamita Le Duc Tho, al rechazar el Nobel de la Paz. Y Boris Pasternak, aunque bajo presión, también se vio forzado a renunciar. Estos actos de negativa son, en realidad, afirmaciones rotundas de autonomía: pequeñas rebeliones en un sistema que prefiere el ornamento a la disidencia.
Hoy, sin embargo, la cultura parece haberse resignado a su función decorativa. El algoritmo premia lo que no molesta. Las instituciones celebran obras que pueden ser fácilmente interpretadas como “universales”, es decir, inofensivas. La política cultural se ha vuelto una diplomacia simbólica: premia a quien no incomoda, olvida a quien denuncia. ¿Dónde quedaron Louis Aragón, o Pablo Neruda durante décadas? ¿Por qué ciertas obras deben ser publicadas en el extranjero para ser valoradas, como fue el caso de Doctor Zhivago?

La narrativa hegemónica se construye con silencios tan eficaces como sus enunciados. Cada ausencia en el canon oficial es una decisión política. Cada científico, autor o artista que no se premia, no se traduce o no se visibiliza, obedece a una lógica de poder que decide qué voces importan y cuáles deben permanecer al margen.
Las redes sociales, lejos de democratizar el espacio público, lo han convertido en un terreno aún más peligroso: el inconsciente colectivo es ahora digital, instantáneo y violento. El miedo a ser “cancelado” o “bloqueado”, a disentir de lo que se espera, genera una autocensura que actúa antes que el pensamiento. Quedar bien con las mayorías se ha vuelto una forma de supervivencia estética y existencial. Cuantas menos preguntas sobre el yo y más respuestas sobre el “deber ser” del momento, más placentero —y más vacío— se vuelve el viaje.
Pero la cultura no fue hecha para agradar. Fue hecha para decir lo que no se puede decir en otros espacios. La cultura que importa es la que interrumpe el relato dominante, la que señala las fracturas, la que escribe desde la contradicción. Y toda esa cultura —la que duele, la que incomoda, la que denuncia— es profundamente política.
No hay arte fuera de la historia. No hay poesía fuera del conflicto. No hay pensamiento libre dentro de una vitrina. Por eso, cuando Sartre rechazó el Nobel, no solo se negó a una medalla: encarnó la idea de que el escritor, el pensador, el artista, no debe ser parte del decorado, sino una fuerza que lo reconfigura.
Hoy más que nunca —en esta era de slogans reciclables y rebeldías patrocinadas— necesitamos recuperar la mirada incómoda, la que no busca aplausos virtuales ni certificaciones de virtud. Pensar, escribir, crear desde la fricción, no desde el confort tibio del consenso automático. Porque la cultura crítica no nace de la corrección, sino del desacuerdo. Y la política que realmente transforma jamás lo hace sola: necesita una cultura que la incomode, que la contradiga, que le recuerde que cambiar el mundo no es hacer marketing de valores, sino arriesgarse a perder algo en el intento.

Manchamanteles
En la literatura y la música, los antiguos ismos estéticos han sido sustituidos por etiquetas ideológicas que dictan legitimidad. Hoy se valora más la adhesión a los discursos dominantes que la potencia creativa o el riesgo formal. El arte se mide por su corrección simbólica —género, raza, disidencia— y no por su fuerza estética. La música sigue la misma lógica: importa más el mensaje que la composición. Bajo estos nuevos ismos, muchas obras se vuelven panfletos o productos diseñados para agradar al algoritmo moral, mientras la verdadera libertad creativa, nacida del conflicto y la complejidad, se vuelve incómoda y sospechosa.
Narciso el obsceno
Los ismos contemporáneos, al volverse espejos identitarios, ya no buscan transformar el mundo, sino confirmar el narcisismo de quien los enuncia.