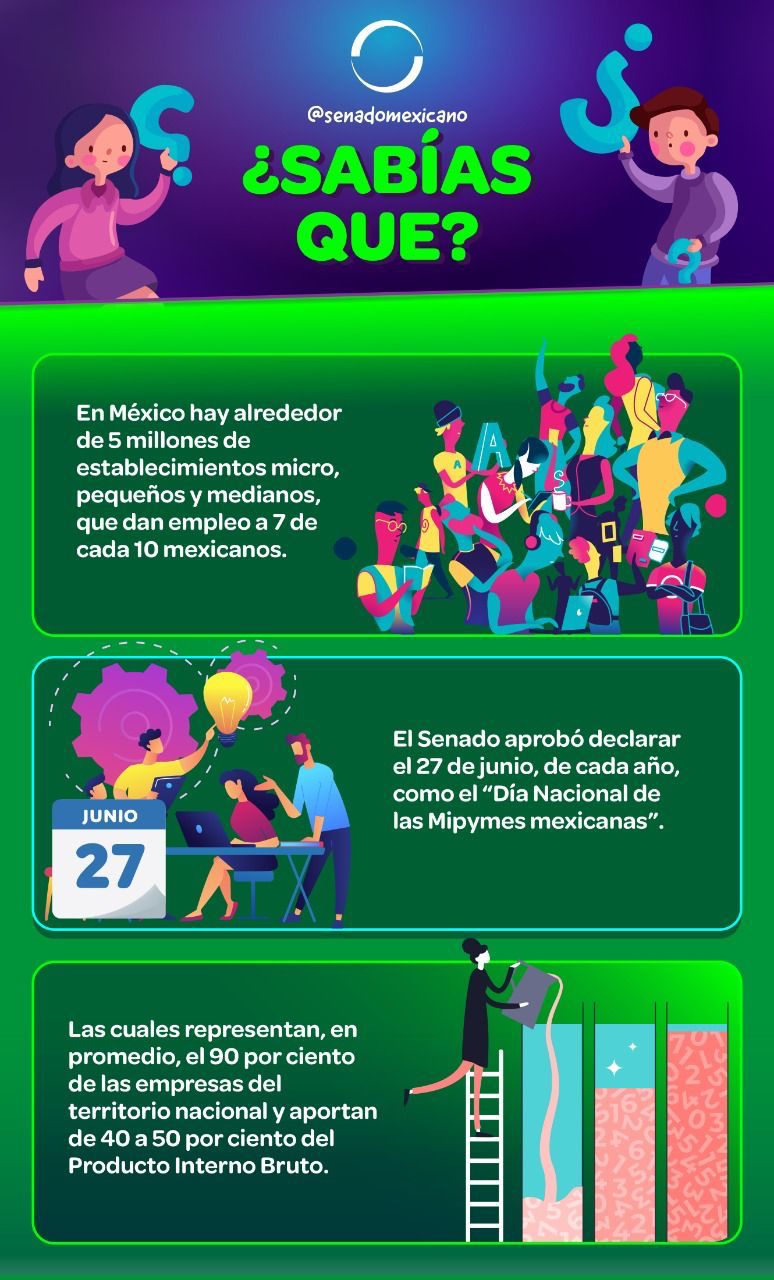Por. Boris Berenzon Gorn
X: @bberenzon
En marzo de 2025, un equipo de investigadores británicos descubrió una carta inédita atribuida a William Shakespeare. Este manuscrito, oculto durante más de un siglo en una colección privada, ha desatado un renovado interés en la figura del dramaturgo. La misiva, escrita con la cadencia lírica característica de sus sonetos, revela una faceta desconocida del autor: una expresión íntima de amor hacia un joven actor del círculo londinense isabelino.
En la carta, Shakespeare escribe: “No hay tinta que no tiemble cuando el alma desea lo prohibido”. Estas palabras sugieren una relación profunda y secreta, que pone en duda las esquemáticas interpretaciones tradicionales sobre su vida y obra. Los expertos señalan la cercanía estilística de este texto con los Sonetos 20 y 126, donde el autor parece confesar un afecto más allá de la amistad convencional hacia el fair youth o “Joven Hermoso”. Este personaje enigmático, protagonista de los primeros 126 sonetos, es retratado como un joven de belleza singular y virtudes admirables, a quien el poeta dirige reflexiones intensas sobre el amor, la belleza y la fugacidad del tiempo. Si bien su identidad sigue siendo motivo de debate, se han propuesto figuras como Henry Wriothesley y William Herbert, ambos nobles cercanos a Shakespeare. En estos versos, la voz poética no solo expresa admiración, sino también deseo y una forma de devoción íntima, lo que lleva a preguntarse: ¿será acaso un llamado puro del deseo?
Un documento entre la bruma. La carta fue descubierta entre los papeles del coleccionista decimonónico Sir Edwin Hartley, un fervoroso defensor de la moral victoriana que había hecho del Shakespeare “respetable” una causa personal. Guardada en una caja lacrada con anotaciones en latín sobre “materia privada”, la carta fue ignorada por generaciones. Sólo ahora, al digitalizarse el archivo, un joven historiador encontró el manuscrito, que tras ser autentificado por expertos paleógrafos, ha sido reconocido como un documento de incalculable valor.
 Este hallazgo revela cómo, en épocas pretéritas, se optó por silenciar aquellos aspectos de la vida de las figuras públicas que desentonaban con las normas sociales dominantes. La moral victoriana, con su rígido culto a la virtud, la contención emocional y la respetabilidad, fue determinante en la construcción de una imagen de Shakespeare despojada de toda posible ambigüedad sexual o afectiva.
Este hallazgo revela cómo, en épocas pretéritas, se optó por silenciar aquellos aspectos de la vida de las figuras públicas que desentonaban con las normas sociales dominantes. La moral victoriana, con su rígido culto a la virtud, la contención emocional y la respetabilidad, fue determinante en la construcción de una imagen de Shakespeare despojada de toda posible ambigüedad sexual o afectiva.
La reciente revelación de esta carta privada no solo reabre interrogantes sobre la dimensión más íntima del autor, sino que también nos insta a revisar críticamente las narrativas homogéneas y normativas que han moldeado su figura a lo largo de los siglos. El historiador Peter Gay, en sus estudios fundamentales sobre la era victoriana, sostiene que dicho orden moral no podía sostenerse sin una suerte de doble discurso: uno visible y oficial, acorde con las expectativas sociales, y otro íntimo, latente, que escapaba a la vigilancia pública. Esta dualidad —según observa en las cartas de amor entre mujeres de la alta sociedad y sus maridos— revela un mundo emocional más complejo, contradictorio y humano, donde el deseo y el afecto buscaban cauces en los márgenes del discurso dominante.
El deseo y la máscara. Pocas figuras han sido tan mitificadas como la de Shakespeare. La falta de detalles sobre su vida personal ha facilitado una suerte de apropiación ideológica de su imagen. La época victoriana, en particular, moldeó al dramaturgo como modelo de virtud, masculinidad y racionalidad. Todo lo que no encajara en ese molde —su sexualidad, sus pasiones, sus contradicciones— fue cuidadosamente omitido o reinterpretado.
El puritanismo victoriano, con su severa doble moral, se encargó de limpiar los rastros de ambigüedad. Se exaltó al Shakespeare patriarcal y se sepultó al Shakespeare vulnerable. Se leyó su obra con filtros morales, cuando en realidad, sus personajes habitan un mundo mucho más turbio y humano: Otelo y su inseguridad, Hamlet y su angustia existencial, Rosalinda y su travestismo, Antonio y su amor ambiguo por Sebastián.
Esta carta, al escapar del filtro de lo “aceptable”, devuelve al autor su dimensión más humana. No el genio inalcanzable, sino el hombre que escribe desde la necesidad de esconder lo que ama. No el mito, sino la voz que tiembla.
¿Por qué importa hoy? La carta no es un documento menor ni un simple escándalo histórico. Es un espejo. Uno que refleja las estrategias con que las culturas modelan a sus ídolos, a menudo para reprimir en ellos lo que temen en sí mismas.
Hoy, en un mundo donde los discursos sobre identidad, deseo y representación han tomado el centro del debate cultural, el hallazgo adquiere una relevancia inesperada. Releer a Shakespeare desde esta nueva luz no es desmitificarlo, sino rescatarlo de la rigidez. Es permitirle —por fin— hablar con todas sus voces.
La cultura vive de estas relecturas. Porque la historia no está escrita en mármol, sino en capas de lectura, en silencios que piden ser rotos. En este sentido, la carta no solo nos habla del pasado. Habla del presente. De la necesidad de ver con otros ojos, de escuchar lo que fue callado, de construir un canon más honesto y plural.
Un eco que resuena. Shakespeare, nos dice esta carta, no fue solo el arquitecto de las más grandes tragedias de Occidente. Fue también un hombre atrapado entre el deseo y el deber, entre la creación y la censura. Y ese conflicto —tan íntimo, tan universal— sigue siendo nuestro. Hoy, cuando su voz emerge con matices nuevos, nos corresponde no solo leerlo mejor, sino escucharlo con más libertad. Porque la cultura no se enriquece con las certezas, sino con las fisuras. Y en la grieta que deja esta carta, hay un destello de verdad, de belleza, y de humanidad.

Manchamanteles
El enfoque psicoanalítico propuesto por Peter Gay, especialmente en su esfuerzo por incorporar los postulados freudianos al estudio de la historia cultural, permite una relectura especialmente fértil de Shakespeare. Lejos de ver al dramaturgo como un simple observador del comportamiento humano, esta mirada lo sitúa como un creador que intuyó, con una lucidez poco común, las tensiones emocionales más profundas de sus personajes y de su tiempo. El interés de Gay por cómo los deseos reprimidos y las construcciones de la identidad afectan el arte y la sociedad abre la posibilidad de interpretar el universo shakespeariano como un escenario donde lo inconsciente asoma a través del lenguaje, el silencio, y el exceso. En obras como Hamlet, Otelo o Antonio y Cleopatra, los personajes no actúan solo movidos por la lógica externa de la trama, sino por una maraña interna de emociones contradictorias: culpa, anhelo, negación, deseo. Este sustrato emocional, que Gay hubiera considerado central para una comprensión profunda de la cultura, encuentra un eco vibrante en la reciente aparición de una carta íntima atribuida a Shakespeare. Más que un documento biográfico, el texto puede leerse como una irrupción del yo oculto —el yo que la moral victoriana y siglos de crítica intentaron silenciar— en el archivo de la posteridad.
Narciso el obsceno
En Shakespeare, el narcisismo emerge menos como arrogancia que como síntoma de una fragilidad íntima: un espejo en el que sus personajes intentan confirmar su existencia cuando el deseo, el poder o la identidad se vuelven inciertos.