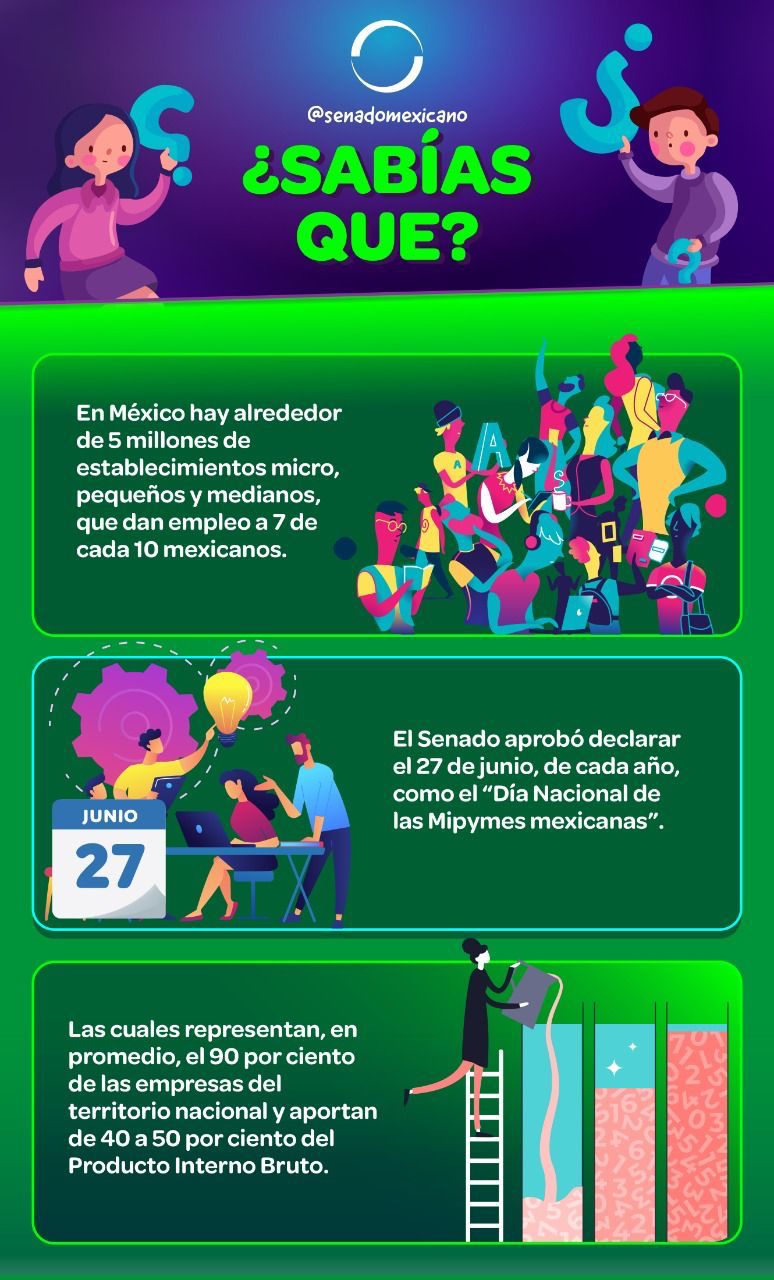Por. Boris Berenzon Gorn
X: @bberenzon
Hay momentos históricos en los que las sociedades caminan como sonámbulas: avanzan, tropiezan, repiten gestos que ya no comprenden. Ése es el nuestro. La modernidad —ese inmenso proyecto que prometió liberar al ser humano de supersticiones, escasez y tutelas— está hoy tan fatigada que parece un sistema que sigue funcionando por pura inercia. Una maquinaria sin piloto. Un mito que se niega a reconocerse como mito.
Y en medio de ese cansancio, la tradición regresa como espectro: un fantasma útil para algunos, un consuelo para otros, un refugio emocional en un mundo que ha perdido el norte. Entre el vértigo del futuro y el simulacro del pasado se juega una de las tensiones más explosivas de nuestra época.
Riesgos que se respiran, miedos que se heredan. Ulrich Beck fue uno de los primeros en leer la grieta: hemos dejado de vivir en una sociedad que distribuye riqueza para vivir en otra que distribuye peligros. Cada día nos levantamos dentro de una atmósfera que no controlamos: toxinas invisibles, crisis climática, guerras remotas transmitidas en alta definición, precariedad laboral que se hereda como apellido.
El riesgo es el gran democratizador irónico: nos toca a todos, pero nos golpea distinto. La pobreza es el punto donde el riesgo se vuelve plomo y caída. La modernidad había prometido progreso; en su etapa más avanzada fabrica miedo.
Y, sin embargo, ese miedo no nos hace más lúcidos: nos empuja hacia lo que creemos que conocíamos. La tradición aparece como el último chaleco salvavidas simbólico.
Ningún sistema sabe lo que el otro hace. Luhmann, más ácido y más frío, describe otro tipo de catástrofe: la catástrofe del sentido. La modernidad revela que nada está garantizado, que no hay fundamentos eternos, que toda institución es un invento. Y si la modernidad estalló en pedazos funcionales —economía, política, ciencia, derecho—, esos pedazos ya no conversan entre sí.
La ciencia grita que el planeta se incendia, pero la economía sigue obsesionada con crecer, la política con ganar elecciones y el derecho con proteger procedimientos. Cada subsistema es un monólogo. El mundo es una torre de Babel sofisticada donde la incomunicación es estructural.

Ante esa dispersión, la tradición funciona como un idioma común. No porque sea eterna, sino porque es legible. En un mundo donde todo es contingente, la tradición vende la ilusión de lo familiar.
Identidades en fuga, nostalgias en oferta. Zygmunt Bauman entendió que esta modernidad no es sólida, sino líquida, casi gaseosa. Todo fluye, todo se disuelve: trabajos, vínculos, ideales, mapas. Y en medio del derrumbe, la tradición se revaloriza como si fuera oro emocional. Pero no es tradición lo que vuelve, sino su caricatura: una nostalgia manufacturada, lista para ser consumida en discursos políticos, campañas publicitarias y banderas levantadas por quienes nunca la habitaron.
La tradición se convierte en una promesa de estabilidad… vendida en cuotas mensuales.
Biografías sin guion. Giddens insiste en que la vida ya no está guionada por la costumbre. Cada quien debe inventarse a sí mismo a diario. Pero ese mandato de autoedición permanente —el “sé tú mismo” neoliberal— crea ansiedad epidémica. Cuando el individuo no puede sostener el vértigo, la tradición se vuelve un punto de apoyo, una ficción de continuidad que mitiga el mareo existencial. No regresamos a la tradición: la utilizamos para que nos sostenga el pulso.
El truco se cayó. Latour va más allá: la modernidad nunca fue capaz de separar razón y mito, ciencia y política, progreso y tradición. Esa división fue un truco retórico para legitimar su autoridad. En realidad, siempre hemos vivido entre híbridos: ciencia llena de ideología, política guiada por emociones, tecnologías pobladas por creencias y afectos. “Nunca fuimos modernos” significa también: nunca dejamos de ser tradicionales, pero nos avergonzaba admitirlo.
Esferas en colapso. Para Sloterdijk, la tradición es un domo, una cápsula de sentido, una atmósfera emocional. Pero la globalización perforó esas cápsulas. La modernidad multiplicó mundos, pero también los volvió frágiles. El retorno de las tradiciones duras, cerradas, identitarias, no es fuerza sino pánico: es el intento desesperado de reconstruir una esfera dañada.
La tradición se endurece porque el mundo se ha vuelto inhabitable. El conflicto que nadie administra. Lo que Beck, Luhmann, Bauman, Giddens, Latour y Sloterdijk muestran es brutal: la modernidad ha perdido la voz, y la tradición ha perdido el origen. La primera ya no promete futuro; la segunda ya no garantiza pertenencia.La modernidad fabrica incertidumbre; la tradición fabrica refugios ilusorios. La modernidad acelera el mundo; la tradición lo congela en una postal. Y ahí estamos: suspendidos en un intersticio psicológico y político, sin brújula y sin suelo.

Manchamanteles
¿Qué hacer cuando el futuro arde y el pasado no alcanza? Esta es la pregunta de nuestra época. La modernidad ya no fascina; la tradición ya no ordena. Entre ambas se abre un abismo que cada sociedad atraviesa a tientas. Pero la salida no está en un regreso sentimental al ayer ni en la fe ciega en un mañana tecno-salvífico.
Tal vez el único gesto radical sea aprender a habitar ese umbral sin miedo. Reconocer que la tradición no tiene por qué ser trinchera, y que la modernidad no tiene por qué ser demolición. Entender que necesitamos memoria sin fanatismo e innovación sin soberbia. Quizá sólo entonces podamos imaginar un mundo que no renuncie al futuro ni rehúya del pasado.
Un mundo que, por primera vez, se atreva a sostener su fragilidad sin convertirla en arma.
Narciso el obsceno
La modernidad convirtió al narcisismo en un refugio: cuando el mundo dejó de ofrecer certezas, el yo comenzó a contemplarse a sí mismo para no admitir que estaba perdido.