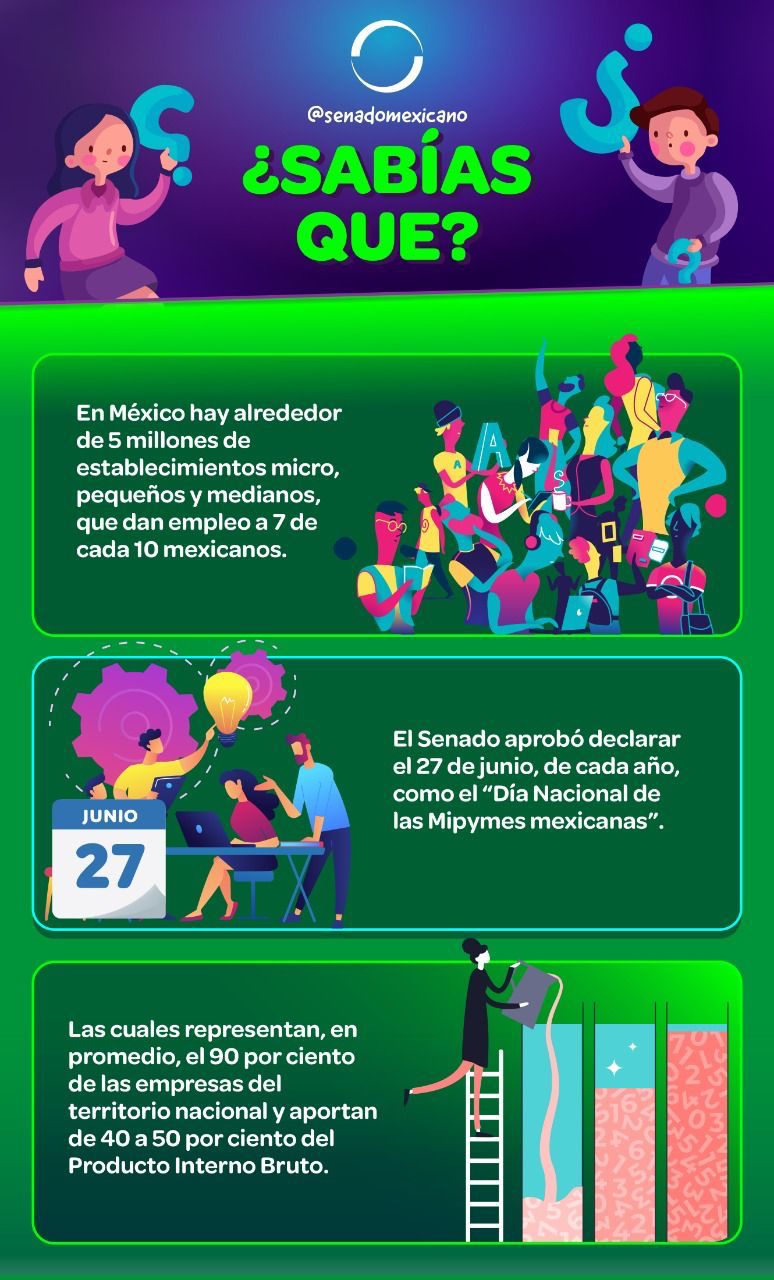Por. Boris Berenzon Gorn
X: @bberenzon
Vivimos en una era donde las ideas parecen tener alas: cruzan océanos en milisegundos, se multiplican con un clic y se vuelven virales antes de que podamos parpadear. Pero, ¿a dónde nos está llevando esta aceleración vertiginosa? Las llamadas autopistas digitales han vulgarizado —en el sentido clásico de volver accesible a las mayorías—, aunque no necesariamente democratizado, la circulación del pensamiento como algunos creen y nos quieren convencer. Hoy cualquier individuo, desde cualquier rincón del planeta, puede difundir su visión. pero, esta velocidad vertiginosa ha transformado la naturaleza misma del discurso: la reflexión cede ante la inmediatez y la complejidad se disuelve en fórmulas listas para el consumo.
En este contexto de transformación acelerada, la pregunta resulta inevitable: ¿hacia dónde se mueve el pensamiento contemporáneo? ¿Cuáles son sus aportes, sus límites, sus desvaríos? La circulación de ideas ha definido el curso de la historia humana, pero hoy, más que nunca, urge examinar la calidad, profundidad y propósito de ese movimiento.
Como lo sugiere François Dosse en La Marcha de las Ideas, comprender el presente intelectual exige un retorno crítico al pasado. Su obra ofrece una genealogía del pensamiento que no se limita a los textos o autores canónicos, sino que escudriña los contextos sociales, políticos y culturales que los hicieron posibles. El pensamiento, nos recuerda Dosse, no flota en el vacío: se enraíza, se contamina, se tensiona con su tiempo. En ese sentido, pensar hoy también implica repensar las condiciones que hacen posible —o inviable— la emergencia de nuevas ideas.
El concepto de “intelectual” no es eterno ni universal ni etéreo, Según Dosse, su emergencia se vincula directamente con el caso Dreyfus en la Francia del siglo XIX, cuando Émile Zola y otros escritores se posicionaron públicamente frente a una injusticia de Estado: la condena arbitraria del capitán judío Alfred Dreyfus, acusado falsamente de traición. Desde entonces, el intelectual moderno adquirió una función decisiva: la de mediador crítico entre el saber y el poder, entre la sociedad y su conciencia. Hoy sin duda alguna hay que revisar el actuar y el ser de los intelectuales.
El tema ha sido muchas veces analizado y desgastado, pero quizás por eso mismo, el terreno del movimiento pendular de las ideas se vuelve especialmente fértil en tiempos de crisis. En cada sacudida histórica, cuando los relatos dominantes se agrietan, reaparece con fuerza la necesidad de pensamiento crítico. A lo largo de la historia, las ideas han sido motor de debates esenciales sobre libertad, justicia y dignidad, y han servido tanto para impulsar revoluciones como para resistir opresiones. Pero este papel no ha sido ni puro ni unívoco: así como algunos intelectuales denunciaron el colonialismo, el racismo o el totalitarismo, otros fueron hábiles legitimadores de imperios, guerras y regímenes autoritarios, actuando como propagandistas del poder —con especial visibilidad durante la Guerra Fría—.
Hoy, sin embargo, asistimos a un desgaste particular del papel del intelectual: ni sacerdotes del pensamiento ni profetas de una verdad absoluta, muchos se ven atrapados entre la lógica de la visibilidad digital y la precariedad estructural del saber. La autoridad del intelectual clásico se ha erosionado, pero eso no implica su desaparición; más bien, exige su reinvención. Ya no basta con emitir juicios desde la torre de marfil o las grandes academias: se requieren voces capaces de dialogar con múltiples saberes —académicos, populares, ancestrales—, de tejer puentes entre disciplinas, territorios y sensibilidades diversas.
En este contexto, el pensamiento crítico no debe recluirse, sino infiltrarse: en los márgenes, en las redes, en las aulas y en los espacios comunitarios. Quizás la figura del “intelectual público” deba ceder paso a formas más híbridas y colectivas de pensamiento, donde el saber no sea un privilegio sino una herramienta compartida. Lejos de haberse vuelto irrelevante, la figura del intelectual —o, mejor dicho, de los intelectuales posibles— sigue siendo urgente, precisamente porque no hay algoritmo que pueda reemplazar la duda metódica, la imaginación política ni la capacidad de incomodar al poder desde el pensamiento.
El intelectual latinoamericano ha sabido reinterpretar modelos europeos desde sus propios conflictos, aunque con frecuencia ha caído en la complacencia al servicio de élites, debilitando su vínculo con la sociedad. Su vigencia radica en incomodar y abrir horizontes críticos, un reto hoy aún mayor en un escenario digital acelerado y ambivalente por las redes y la inteligencia artificial.
Por un lado, la democratización del discurso ha permitido que múltiples voces tradicionalmente silenciadas tomen la palabra. Pero, por otro, esta apertura ha dado paso a una peligrosa superficialidad. La calidad del pensamiento se ve amenazada por la brevedad del mensaje en las redes, la ansiedad del algoritmo y la necesidad constante de visibilidad.

Vivimos bajo una hiperproducción de ideas que muchas veces no son tales, sino eslóganes disfrazados de argumentos. Las modas intelectuales se inflan con velocidad y se desinflan con igual rapidez. El pensamiento se vuelve desechable, volátil, oportunista.
Las ideas pierden espesor cuando se desconectan de los contextos que las nutren y se convierten en productos al servicio de la identidad o del entretenimiento. Además, asistimos a una fragmentación preocupante del discurso. Los consensos se erosionan y proliferan nichos ideológicos que apenas se escuchan entre sí. La conversación pública se polariza, y la complejidad se convierte en sospecha. Frente a esta disgregación, ¿cómo recuperar el sentido crítico del pensamiento? ¿es necesario?
A pesar de estos límites, sería injusto desconocer los aportes del pensamiento contemporáneo. En las últimas décadas, han emergido voces desde los márgenes que han enriquecido profundamente el campo intelectual: feminismos diversos, corrientes decoloniales, ecologías críticas y nuevos materialismos han discutido paradigmas hegemónicos y han visibilizado formas de violencia naturalizadas durante siglos.
Pero también ha fracasado en aspectos clave. En muchos casos, ha quedado atrapado en la autorreferencialidad académica, desconectado de la ciudadanía y de las luchas concretas. Se ha vuelto a veces una mercancía más dentro del mercado simbólico: el intelectual como “marca personal”, el pensamiento como “contenido” para ganar seguidores, el debate como performance. Lo que antes era intervención crítica corre el riesgo de convertirse en autoexhibición. Y, cuando el pensamiento pierde su capacidad de transformación, se vuelve decoración del statu quo.
El intelectual de hoy navega un paisaje saturado de estímulos, donde la opinión se confunde con el pensamiento y la visibilidad reemplaza la relevancia. Se celebra la ocurrencia por encima del argumento, el impacto inmediato por encima de la profundidad.
Uno de los peligros más serios es la banalización del actuar intelectual. Cuando toda opinión se presenta como válida sin necesidad de fundamentos, el debate se transforma en ruido. Y cuando los números dictan qué ideas “valen”, asistimos a una peligrosa tercerización del criterio: ya no importa si una idea es justa o razonada, sino si es viral.
Esta lógica convierte el pensamiento en un fenómeno cuantificable, domesticado por las métricas. El saber deja de ser una aventura incierta para convertirse en un producto curado por sistemas automatizados. ¿Cómo pensar críticamente en una época que premia lo que más resuena, no lo que más incomoda?
Ante este panorama crítico, la visión de François Dosse adquiere una fuerza renovadora: es momento de desimaginar la historia de las ideas como una simple galería de nombres ilustres, para pensar una red viva de contextos, tensiones y diálogos que configuran el pensamiento en su devenir. Se impone recuperar el pensamiento como una práctica encarnada, relacional y abierta, capaz de tejer sentido entre el pasado y el presente, entre lo individual y lo colectivo, entre la palabra y la experiencia.
Esto exige recuperar una mirada hermenéutica que no se conforme con la descripción de los discursos, sino que los interrogue desde el presente, sin anacronismos ni nostalgias. Leer ideas no solo para saber qué dijeron, sino para preguntarnos qué siguen diciéndonos hoy.
Pensar, en este nuevo horizonte, no es emitir una opinión ni consumir la de otros: es abrir un espacio de reflexión lenta en un mundo urgido. Es construir sentido más allá del algoritmo. Es asumir que el pensamiento no es un producto terminado, sino un proceso inacabado que requiere tiempo, escucha y riesgo.
Las ideas siguen marchando, sí, pero su rumbo es incierto. Avanzan entre el bullicio, entre los restos de una esfera pública fragmentada, entre la esperanza de nuevas voces y el peligro de la saturación. Hoy más que nunca, necesitamos una actuación del pensamiento. Una norma que no confunda velocidad con profundidad, ni visibilidad con relevancia. Una actuación que privilegie la pregunta sobre la certeza, y el proceso sobre el resultado.
Frente a la trivialización del discurso, urge volver al pensamiento como ejercicio de libertad, como forma de resistencia y como construcción de futuro. Porque si dejamos de pensar, otros pensarán por nosotros —y, con toda seguridad, lo harán desde sus intereses como naturalmente siempre ha sido que no necesariamente son las mayorías.

Manchamanteles
La literatura ha sido históricamente un vehículo esencial para el pensamiento intelectual, ya que permite explorar ideas complejas desde una dimensión estética, emocional y simbólica. En lugar de limitarse a exponer argumentos, la literatura los encarna, los dramatiza y los sitúa en contextos humanos concretos. En un mundo donde las ideas tienden a simplificarse o fragmentarse, la literatura resiste al empobrecimiento del pensamiento y actúa como una forma de memoria crítica. Como sostiene François Dosse, la historia intelectual no puede desligarse del campo literario, pues es allí donde muchas ideas encuentran su forma más perdurable y provocadora
Narciso el obsceno
En la era del narcisismo digital, muchas ideas han dejado de ser búsquedas colectivas de sentido para convertirse en espejos del ego que solo buscan aplauso, no verdad.