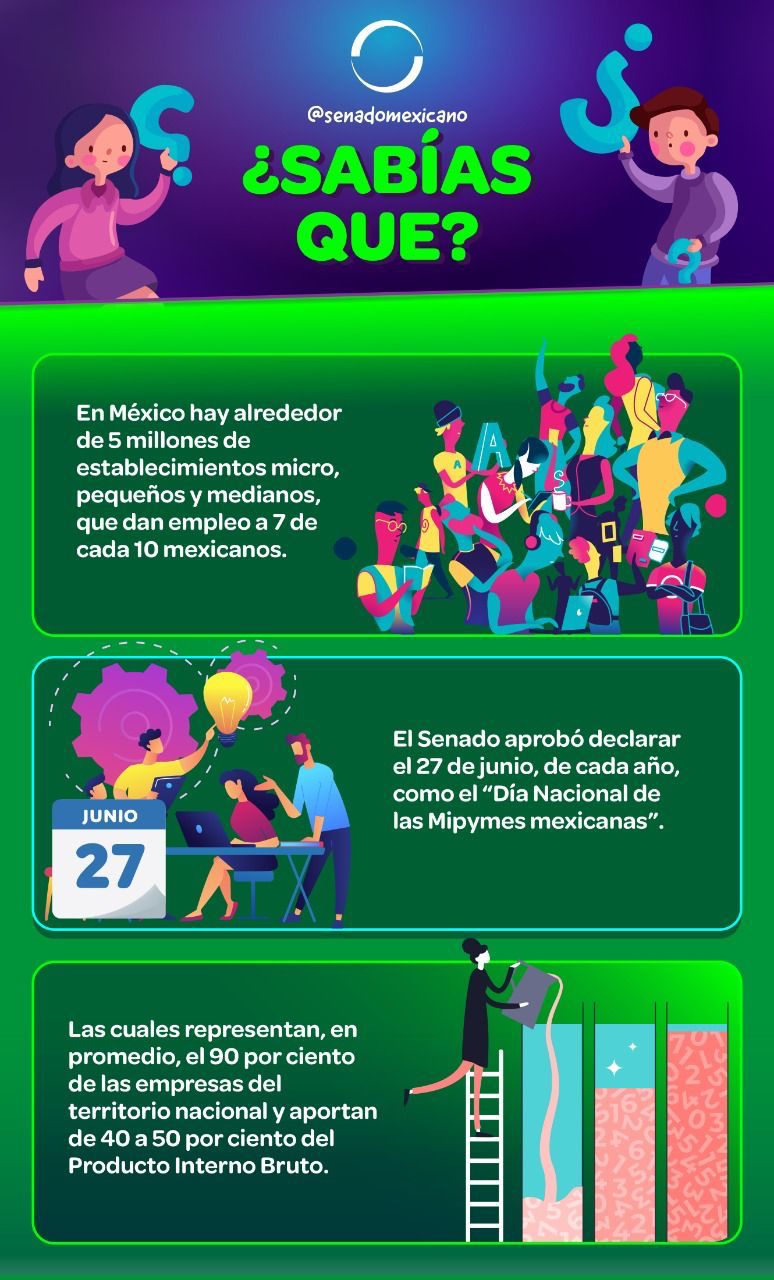Por. Boris Berenzon Gorn
X: @bberenzon
La felicidad ha sido desde siempre un horizonte codiciado y esquivo, abordado por diversas culturas y tradiciones. En la Antigua Grecia, Aristóteles concebía la eudaimonía como la realización de la virtud y la armonía entre razón, ética y acción; Epicuro la vinculaba al placer moderado y a la ausencia de dolor. En paralelo, las tradiciones orientales, como el budismo y el taoísmo, proponían la serenidad a través del desapego, la meditación y la integración con el flujo natural de la vida. Los pueblos originarios de América encontraban la felicidad en la comunión con la tierra, los ciclos naturales y la solidaridad comunitaria. Con la modernidad, en cambio, la felicidad se asoció al progreso, la libertad y la capacidad de actuar racionalmente. Sin embargo, la tensión persiste: el deseo humano siempre supera lo alcanzable, y la plenitud permanece como un anhelo imposible de colmar.
Hoy, la felicidad se ha transformado en un mandato social y cultural, mediado por un mundo saturado de conexiones digitales donde la vida se filtra a través de pantallas. Ya no es solo un ideal o una experiencia íntima, sino un criterio medible por el éxito, la aprobación social y la adhesión a modelos normalizados. En este escenario, el placer genuino suele despertar ansiedad y culpa, como si lo deseado estuviera marcado por la sospecha. No es casual: cuando la voz interior está tan habituada a castigarnos… que la felicidad le parece sospechosa, como un destino manifiesto impuesto por la madre occidental: un mandato materno convertido en ley cultural que vigila y reprime el goce. Pero también, como un destino manifiesto que nos impone la madre occidental: una pedagogía cultural que dicta qué debemos desear y cómo debemos vivir.
El mundo digital intensifica la comparación constante: redes, algoritmos e imágenes idealizadas transforman la felicidad en un espectáculo a observar y replicar. El deseo, antes íntimo, se ajusta ahora a modelos colectivos, y la distancia imaginaria entre lo que creemos ser y lo que somos se ensancha, generando vacío, ansiedad y frustración. La búsqueda de la felicidad en la cultura contemporánea se ve mediada por el consumo, los medios masivos y la exposición interminable a modelos de vida inalcanzables. El falso optimismo, que promueve sonrisas obligatorias y éxitos aparentes, convierte la felicidad en un espejismo mediático que perpetúa el narcisismo y la insatisfacción.
 Históricamente, la reflexión sobre la felicidad ha estado vinculada a la cultura y la sociedad. En la filosofía antigua, la plenitud estaba ligada al conocimiento de las leyes de la vida comunitaria y a la integración del individuo en un orden ético. La Ilustración, por su parte, la vinculó con la autonomía racional y con la posibilidad de transformar el mundo según principios de justicia y libertad. En ambos casos, se trataba de un equilibrio entre lo íntimo y lo colectivo. La modernidad tardía y la era digital han fracturado esa concepción: la felicidad se privatiza, se exhibe y se mide por la aprobación ajena, reducida a un mandato económico y social.
Históricamente, la reflexión sobre la felicidad ha estado vinculada a la cultura y la sociedad. En la filosofía antigua, la plenitud estaba ligada al conocimiento de las leyes de la vida comunitaria y a la integración del individuo en un orden ético. La Ilustración, por su parte, la vinculó con la autonomía racional y con la posibilidad de transformar el mundo según principios de justicia y libertad. En ambos casos, se trataba de un equilibrio entre lo íntimo y lo colectivo. La modernidad tardía y la era digital han fracturado esa concepción: la felicidad se privatiza, se exhibe y se mide por la aprobación ajena, reducida a un mandato económico y social.
La filosofía contemporánea y el psicoanálisis ofrecen claves para descifrar esta mutación de lo humano. Freud advirtió que el deseo está condenado a la falta, nunca satisfecho del todo, generando culpa, ansiedad y melancolía. Lacan profundizó: lo real es imposible de simbolizar, y su irrupción, ligada al goce inesperado, siempre desborda y angustia. En la esfera digital, esa tensión se vuelve artificio perfeccionado: arquitecturas invisibles orientan el deseo hacia lo inalcanzable, multiplicando espejismos y algoritmos de insuficiencia. La vida cotidiana queda convertida en un teatro de autoevaluación incesante, donde el placer mismo —cuando asoma— se experimenta como amenaza. Freud lo llamaría “el retorno de lo reprimido”; Lacan, “la angustia como señal de lo real”; y la ironía más amarga lo resume sin ambages: “¡Algo malo va a pasar!”.
La antropología abre otra arista: revela cómo la cultura disciplina y administra el deseo humano. En la era digital, los rituales se precipitan y se intensifican: cada publicación, cada signo de aprobación fugaz —esa delicada moneda de validación simbólica— y cada interacción operan como microjuicios sobre nuestro valor. Este engranaje, todo menos neutral, erige jerarquías sutiles, produce exclusión y alimenta la ansiedad colectiva. La cultura, que alguna vez pudo ser un territorio para la reflexión y el sentido, se transforma en un dispositivo refinado de control del deseo, una maquinaria que reproduce con precisión quirúrgica la insatisfacción.
El consumo, más que un medio, se ha vuelto un lenguaje simbólico: cada objeto, experiencia o publicación comunica algo sobre nuestra posición en la jerarquía social. Lo inalcanzable no es un accidente, sino un principio estructural. La industria cultural y digital se alimenta del deseo insatisfecho, manteniendo al individuo atrapado en una tensión sin fin.
La distancia imaginaria, entonces, es clave para entender la felicidad contemporánea: no solo refleja la brecha entre deseo y realidad, sino también entre la vida vivida y la vida representada. Esa distancia produce frustración, pero también puede ser un espacio para la crítica, la creatividad y la reflexión. Aceptar la fragilidad de la felicidad —su carácter efímero y fragmentario— puede ser un acto de liberación.
La verdadera alegría no es un logro medible ni una vida perfectamente editada: es un instante de reconocimiento del mundo, de conexión auténtica con otros y con uno mismo, donde la imperfección no se castiga, sino que se asume. A veces, no hay que analizar tanto la felicidad… basta con vivirla (aunque la vieja voz de mando interior proteste).
La felicidad, en la era contemporánea, se despliega como un fenómeno complejo, tejido entre historia, filosofía, antropología y tecnología. La cultura modela el deseo, las redes ensanchan la brecha entre lo que somos y lo que aparentamos, y el consumo promete una plenitud que nunca llega. El falso optimismo genera ansiedad, mientras la verdadera felicidad aparece como un suspiro que se escapa entre los dedos. Comprender estas dinámicas es vital para construir una sociedad que valore la autenticidad, el equilibrio y la libertad de sentir sin el peso del mandato de ser felices.
La distancia imaginaria puede ser espejo: un lugar donde reconocer nuestra vulnerabilidad y aceptar que la perfección es un espejismo. Y, sin embargo, bajo la sonrisa obligada del mundo, un presagio oscuro se cierne, recordándonos que la calma es frágil y que, tras la máscara, la verdad susurra con voz inquietante: ¡Algo malo va a pasar…!

Manchamanteles
La literatura ha sido un espejo insustituible de las tensiones entre deseo, felicidad y cultura. Desde la tragedia griega, donde Sófocles muestra en Edipo Rey cómo la búsqueda de plenitud puede convertirse en condena, hasta Flaubert en Madame Bovary, donde el ansia de una vida intensa se diluye en la banalidad del consumo, los escritores han explorado la distancia entre lo que se anhela y lo que realmente se alcanza. En la tradición latinoamericana, Borges en El Aleph exhibe el vértigo de un deseo ilimitado por abarcarlo todo, mientras que Octavio Paz, en La llama doble, reflexiona sobre cómo el amor y el erotismo son búsquedas tan intensas como imposibles de colmar. Más recientemente, Valeria Luiselli, en Los ingrávidos o Desierto sonoro, plantea cómo los proyectos de vida se entrecruzan con la fragilidad de lo cotidiano y con una cultura que somete los afectos a desplazamientos constantes. En estas páginas, la experiencia humana se vuelve palpable: la alegría aparece como un destello fugaz, el deseo como un campo de disputa entre lo íntimo y lo social, y la felicidad como un horizonte incierto, siempre atravesado por la culpa, el consumo o la sospecha cultural.
Narciso el obsceno
El narcisismo contemporáneo surge de la imposibilidad de ser feliz en soledad: construimos espejos digitales que nos devuelven una imagen deseada, pero nunca auténtica.