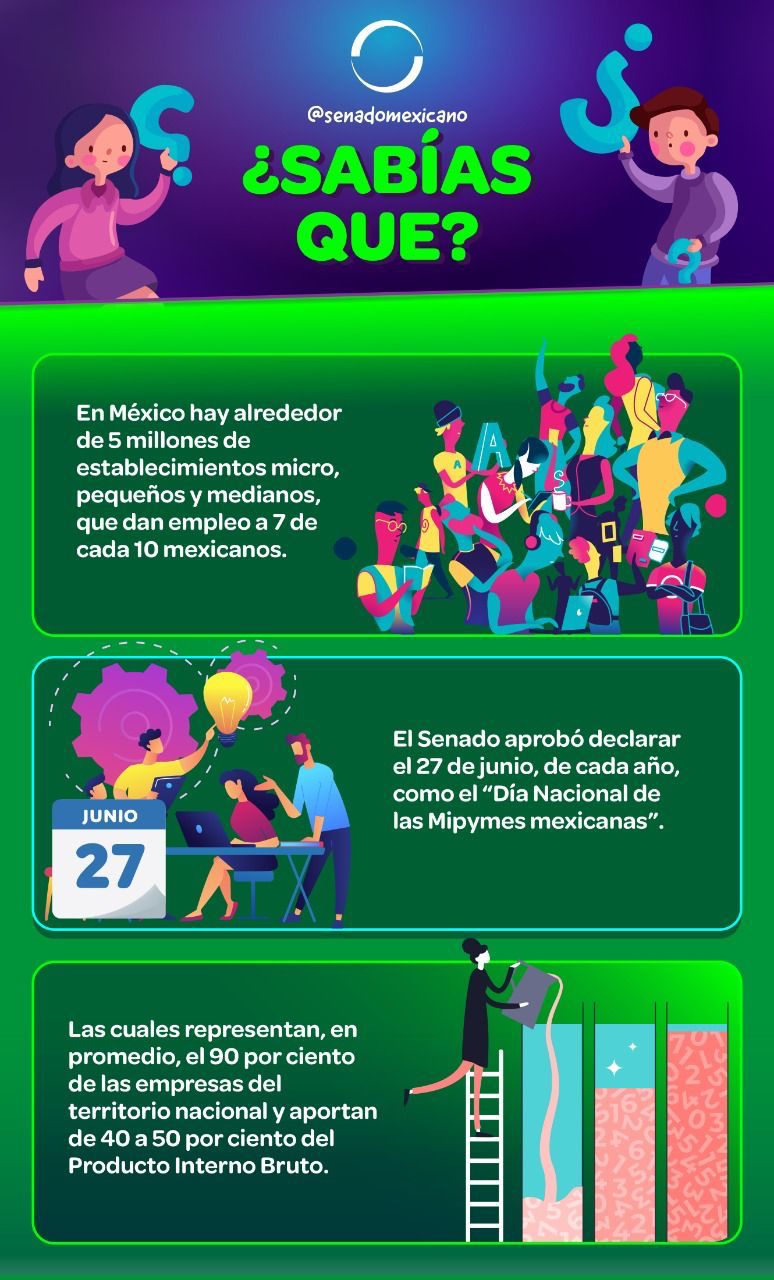“Si queremos preservar la cultura, debemos continuar creándola”.
Johan Huizinga
Por. Boris Berenzon Gorn
X: @bberenzon
En el tejido siempre convulso de América Latina y, en particular, de México, emergen voces nuevas que no sólo buscan un lugar en el panorama cultural, sino que lo irrumpen, lo sacuden, lo reconfiguran. Son artistas e intelectuales que no vienen a reproducir moldes heredados, sino a proponer lenguajes distintos, a pensar desde otras geografías del cuerpo y del territorio, a imaginar lo que aún no existe. Son, en términos rigurosos, emergentes. ¿Pero qué significa realmente ser emergente hoy?
Más allá de una categoría generacional o una etiqueta de mercado, el emergente es aquel que aparece con urgencia en el campo cultural. Es quien irrumpe desde los márgenes, desde lo silenciado o invisibilizado, con una propuesta estética, ética o intelectual que responde a las tensiones de su tiempo. Ser emergente es asumir una posición crítica frente al canon, sin pedir permiso para ocupar la palabra ni el espacio. Es, en muchos casos, resistir en contextos de precariedad, censura o indiferencia, construyendo obra desde la intersección entre lo personal y lo político.
En este sentido, el artista o intelectual emergente no siempre es joven. Puede ser una mujer indígena que escribe su primera novela a los 50 años, un colectivo trans que produce arte urbano desde las periferias o un pensador afrodescendiente que irrumpe en el debate público desde la oralidad comunitaria. Lo emergente no es una edad, sino una forma de presencia.
En sociedades marcadas por la desigualdad, la violencia estructural y la crisis de legitimidad de las instituciones, los emergentes son necesarios porque portan la posibilidad de imaginar otros mundos. Su mirada desautomatiza el pensamiento, incomoda los discursos establecidos, dinamita las jerarquías del saber y del arte.
Son necesarios porque su obra no es decorativa ni complaciente: es crítica, lúcida, a veces rabiosa. Se constituyen como contrapoderes simbólicos, como espacios de enunciación donde lo no dicho —o lo mal dicho— encuentra forma, tono y resonancia. En tiempos de colapso ambiental, polarización política y deshumanización tecnológica, su voz nos recuerda que el pensamiento crítico y la creación artística siguen siendo actos profundamente humanos, profundamente necesarios.
La emergencia de estas voces dice mucho —y no siempre en términos confortables— sobre el momento que atravesamos. Nos hablan de una cultura en disputa, marcada por tensiones entre modernidad y tradición, entre globalización y pertenencia local, entre identidad y multiplicidad.
Estos emergentes ponen en escena una América Latina rota, pero también vibrante; dolida, pero no vencida. Sus lenguajes híbridos —que cruzan lo ancestral con lo contemporáneo, lo digital con lo oral, lo académico con lo popular— nos obligan a revisar nuestras categorías estéticas y políticas. En sus obras se manifiesta una cultura que no puede seguir pensándose desde el centro, ni desde la uniformidad. Una cultura donde la memoria, el territorio, el cuerpo y la voz adquieren nuevos significados.
 Estos nuevos agentes culturales no solo crean, sino que proponen modos distintos de hacer arte y pensamiento. En lugar de la individualidad del genio, el trabajo colectivo. En lugar de la monumentalidad, la acción poética de lo cotidiano. En lugar de la neutralidad, el compromiso.
Estos nuevos agentes culturales no solo crean, sino que proponen modos distintos de hacer arte y pensamiento. En lugar de la individualidad del genio, el trabajo colectivo. En lugar de la monumentalidad, la acción poética de lo cotidiano. En lugar de la neutralidad, el compromiso.
Sus postulados son, muchas veces, silenciosos pero contundentes: crear sin depender del mercado, pensar sin reproducir los moldes coloniales del saber, vivir sin dejarse asfixiar por el miedo. En sus prácticas se cruzan el feminismo comunitario, la ecología política, la pedagogía del afecto, la memoria de los pueblos originarios y la disidencia sexual. Hay, en su hacer, una ética insurgente, que no grita desde el púlpito, sino que murmura desde abajo.
A diferencia de los intelectuales orgánicos del siglo XX, muchas veces vinculados a grandes movimientos ideológicos, los emergentes de hoy no necesariamente buscan representar una totalidad ni hablar en nombre de otros. Se trata de una generación fragmentada pero conectada, múltiple pero no dispersa, profundamente crítica del poder incluso cuando parte del cambio.
En comparación con las grandes vanguardias estéticas, su apuesta no siempre es por el shock formal, sino por el contenido, por el proceso, por el contexto. Lo que antes eran manifiestos hoy son intervenciones. Lo que eran trincheras hoy son redes. Lo que eran discursos hoy son cuerpos en movimiento.
Los intelectuales y artistas emergentes no son promesas: son presencias activas, constructores de sentido en una época donde el sentido parece extraviado. No basta con visibilizarlos; hay que escucharlos, leerlos, acompañarlos, reconocer su lugar fundacional en la cultura contemporánea.
Su existencia es, a la vez, síntoma y horizonte: síntoma de una cultura que ya no se reconoce en sus viejas instituciones, y horizonte de una cultura por venir, más plural, más justa, más libre. Emergen, sí, pero no como excepción, sino como necesidad. Las vanguardias, en este sentido, irrumpen como ruptura y gesto radical, desafiando los marcos establecidos del arte, el pensamiento y la vida cotidiana. No solo desestabilizan las formas heredadas, sino que abren nuevas posibilidades de percepción, sensibilidad y acción. Producen una transformación profunda en el pensamiento al liberar la imaginación, fomentar la crítica y ensayar formas inéditas de existencia.
En la cultura, provocan un desplazamiento de los centros tradicionales de legitimidad, impulsando una constante reinvención del lenguaje, la política y la identidad. Así, las vanguardias no son un simple episodio histórico, sino una fuerza persistente que nos recuerda que toda estructura puede ser repensada y todo límite, superado.

Manchamanteles
La música emergente en América Latina y México representa uno de los terrenos más fértiles y audaces de la creación contemporánea. Se trata de propuestas sonoras que escapan a las fórmulas comerciales y apuestan por una experimentación radical tanto en lo estético como en lo político. Esta música dialoga con las raíces, pero no las reproduce de forma folclorizada: las deconstruye, las mezcla, las subvierte. En México, por ejemplo, artistas como Mare Advertencia “Lirika”, rapera zapoteca feminista, fusionan hip hop con lenguas originarias y denuncias feministas, mientras que Francisco Contreras Molina, conocido como Niño de Elche y “Teto” Ocampo en otros contextos latinoamericanos hibridan lo ancestral con la electrónica, el noise o la improvisación libre. Proyectos como Clubz, Girl Ultra, Los Wálters o Silvana Estrada exploran nuevas formas del pop alternativo desde una sensibilidad profundamente local, sin dejar de conectar con una estética global. En todos ellos se percibe una voluntad de ruptura y de afirmación, donde el sonido se convierte en una forma de resistencia cultural y de imaginación política.
Narciso el obsceno
Lo emergente, a veces, parece más interesado en brotar que en decir algo: una revolución estética cuidadosamente curada… para Instagram.