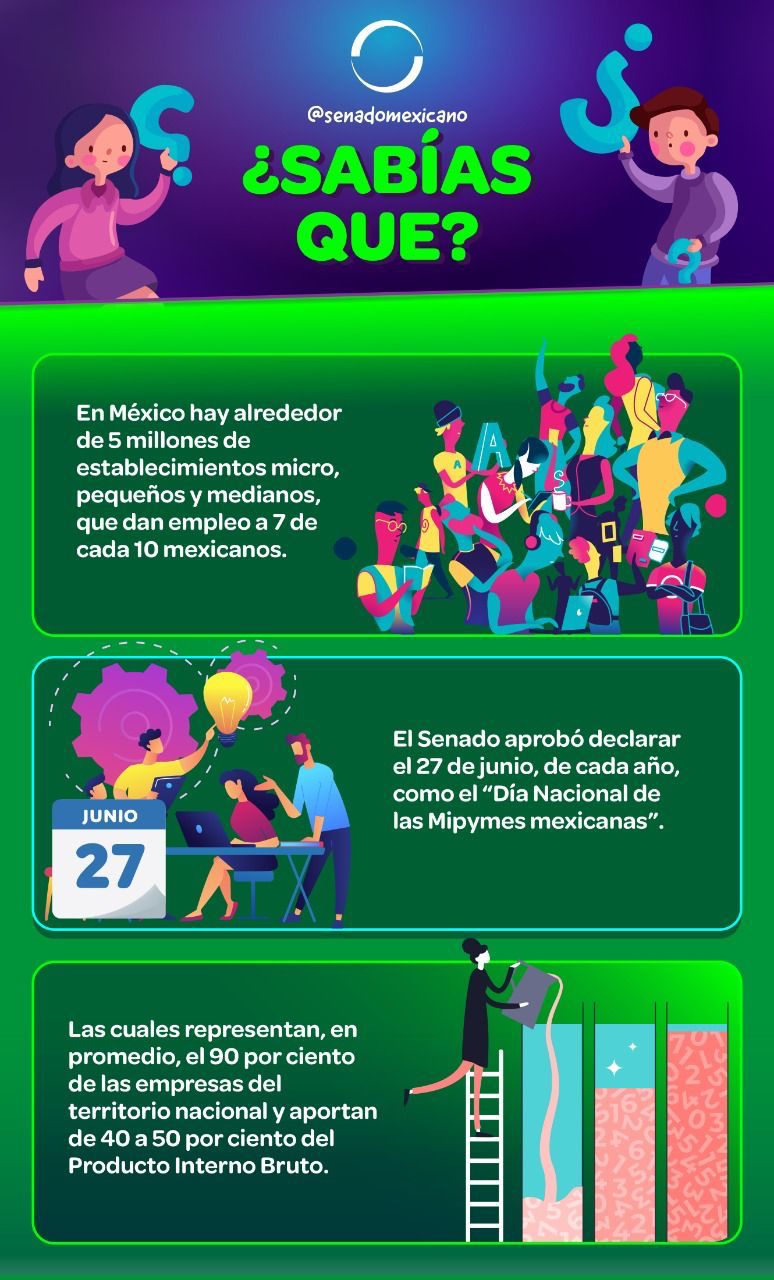“El diccionario de la Academia es el diccionario de la autoridad. En el mío no se ha tenido
demasiado en cuenta la autoridad”.
María Moliner
Por. Boris Berenzon Gorn
X: @bberenzon
Los diccionarios son los atlas secretos del idioma: mapas y cartografías donde cada palabra encuentra o pierde su lugar, su historia, su forma de respirar. No envejecen, aunque el mundo cambie, porque no son fósiles, sino organismos vivos que se actualizan con cada boca que pronuncia, con cada oído que escucha. En ellos, el tiempo se pliega en definiciones que capturan usos y olvidos, verdades y desvíos. Son libros que no se leen de corrido, pero que ordenan el caos de lo que decimos. En sus páginas, el lenguaje se sienta a pensar sobre sí mismo. Y en cada nueva edición, la lengua confirma que sigue estando viva.
Pero los diccionarios son también monumentos de poder. En sus páginas, la lengua impone sus formas, jerarquiza sus usos y delimita fronteras. Cada entrada puede operar como una celebración o, por el contrario, como un mecanismo de exclusión. En contextos como el latinoamericano, donde coexisten múltiples lenguas indígenas y memorias afrodiaspóricas, el diccionario oficial —como el de la Real Academia Española— ha funcionado históricamente como un emblema de hegemonía cultural. El castellano, lengua de la conquista, ha silenciado y desplazado saberes ancestrales, voces que nombran el mundo desde otras cosmovisiones.
 Así, el lenguaje se revela también como un campo de disputa simbólica: quien define, domina; quien no está nombrado, no existe. El poder del lenguaje fue señalado con énfasis por el estructuralismo durante el siglo XX. Michel Foucault lo evidenció en Las palabras y las cosas, donde analizó cómo el discurso configura el orden del saber, en estrecha sintonía con los postulados de Ferdinand de Saussure en su Curso de lingüística general, quien sostuvo que el lenguaje es un sistema de signos donde la relación entre significante y significado es arbitraria y no natural.
Así, el lenguaje se revela también como un campo de disputa simbólica: quien define, domina; quien no está nombrado, no existe. El poder del lenguaje fue señalado con énfasis por el estructuralismo durante el siglo XX. Michel Foucault lo evidenció en Las palabras y las cosas, donde analizó cómo el discurso configura el orden del saber, en estrecha sintonía con los postulados de Ferdinand de Saussure en su Curso de lingüística general, quien sostuvo que el lenguaje es un sistema de signos donde la relación entre significante y significado es arbitraria y no natural.
No obstante, esta arbitrariedad no impide que dicho sistema sea comprensible: su inteligibilidad reside en las convenciones compartidas por una comunidad de hablantes, cuyas normas y usos determinan lo que puede ser dicho, pensado y recordado. En este sentido, el lenguaje no sólo refleja la realidad, sino que contribuye activamente a construirla.
En ese escenario de imposición, la figura de María Moliner (1900–1981) adquiere una fuerza singular. Su Diccionario de uso del español no solo fue un proyecto monumental de lexicografía, sino un acto político y ético. Alejada del dogma de la academia oficial, Moliner eligió mirar hacia lo cotidiano, hacia la lengua hablada por la gente común. Su trabajo fue un gesto de apertura: dar cabida a la diversidad de usos, abrazar el dinamismo del idioma, reconocer en cada palabra un acto humano, situado en su tiempo y en su contexto.
El mundo de la lexicografía española es profundo, intrincado y, en muchos sentidos, invisible para la mayoría. En Hasta que empieza a brillar, Andrés Neuman hace un trabajo literario de exploración y homenaje a Moliner. No solo narra su vida, sino que reconstruye los matices de su pensamiento y su sensibilidad lingüística. En un país marcado por la dictadura, el machismo estructural y la represión cultural, María Moliner, mujer y filóloga, se atrevió a intervenir en uno de los espacios más conservadores del saber: el diccionario.
Lo que hace único a su Diccionario de uso del español no es solo la precisión, sino la humanidad con que se acerca al lenguaje. Mientras la RAE ofrecía definiciones despersonalizadas –como la de “madre” entendida como “hembra que expulsa a sus crías”– Moliner propuso: “mujer que tiene o ha tenido hijos”. Esta redefinición no es solo una corrección técnica; es un acto de resistencia semántica, una recuperación de la dignidad de lo nombrado.
Esta ética del lenguaje se convierte en una forma de subversión. En un mundo donde el idioma se utiliza para excluir, jerarquizar y oprimir, Moliner propone un lenguaje como herramienta de encuentro. Sin embargo, incluso su proyecto, profundamente humano, no escapa a los límites de su época: el español que defendía, aunque más inclusivo, seguía siendo el español. El problema de fondo –la invisibilización de otras lenguas y cosmovisiones, como las de los pueblos originarios y afromexicanos– persistía, y persiste. El idioma oficial continúa siendo, para muchos, una frontera.
Hoy más que nunca, cuando los saberes originarios y afrodiaspóricos luchan por recuperar sus lenguas, por nombrar el mundo desde sus propios marcos simbólicos, el trabajo de María Moliner puede leerse también como un punto de partida. Su diccionario no desmanteló la hegemonía del español, pero sí abrió grietas: mostró que otra forma de entender el idioma era posible, una menos jerárquica, más cercana a la vida real. En esas grietas, hoy, pueden germinar otras formas de nombrar y de resistir.
Hasta que empieza a brillar además de ser una novela sobre la vida de una lexicógrafa, es también una reflexión sobre el poder del lenguaje como herramienta de control y, al mismo tiempo, de liberación. Nos recuerda que las palabras no son neutras: en ellas se juega quién tiene derecho a ser escuchado, a existir, a contar su historia. En este sentido, la obra de Moliner, pese a sus límites, representa una semilla de cambio, un llamado a construir diccionarios más abiertos, más plurales, más justos.

Manchamanteles
El lenguaje es fundamental en la música porque le da forma, sentido y emoción. A través de las palabras, una canción puede contar historias, transmitir sentimientos profundos y reflejar realidades sociales, convirtiéndose en un espejo cultural y una herramienta de memoria colectiva. No se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se dice: el ritmo de las frases, la elección de palabras, las rimas y las metáforas hacen del lenguaje un elemento expresivo que potencia la música tanto estética como emocionalmente. En muchos géneros, como el rap, el flamenco o la canción de autor, el lenguaje es tan esencial como la melodía. Incluso cuando no comprendemos un idioma, el pulso de las palabras puede conmovernos. Así, el lenguaje no solo acompaña a la música: la transforma en arte que habla, canta y permanece.
Narciso el obsceno
El narcisismo distorsiona el lenguaje: lo convierte en un espejo donde ya no se dice para comunicar, sino para admirarse hablando.