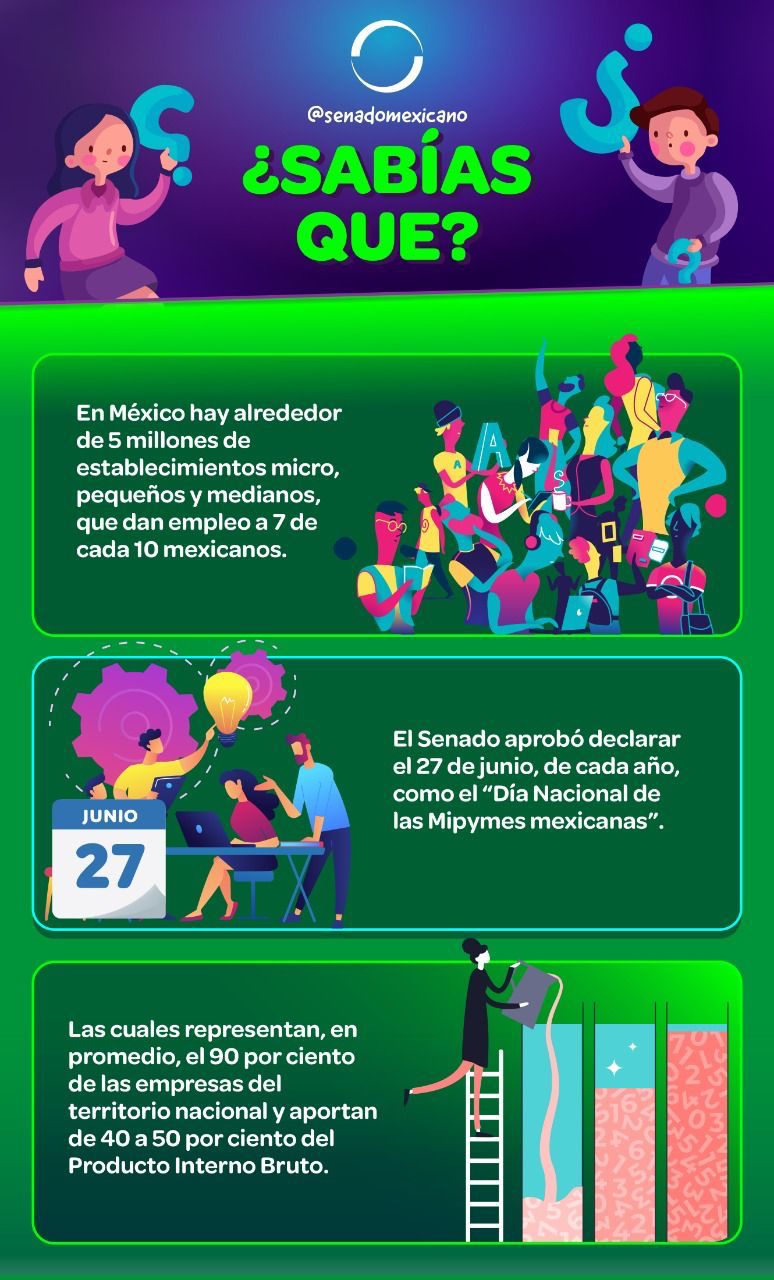Por. Boris Berenzon Gorn
X: @bberenzon
En cada rincón del país, la Semana Santa se vive como un acto de fe, pero también como una forma de memoria cultural. Desde los pueblos indígenas hasta las ciudades más urbanizadas, este ritual sagrado revela la persistente dualidad que atraviesa la identidad mexicana: la coexistencia de una civilización antigua con una modernidad que la niega.
Hay momentos del año en que el tiempo parece detenerse. Momentos en que la tierra respira con otro ritmo, más profundo, más antiguo. La Semana Santa en México es uno de esos umbrales donde el país se mira a sí mismo a través del espejo de lo sagrado. Más allá del calendario litúrgico y la fé, esta celebración despliega una escenografía compleja en la que convergen historia, fe, resistencia y teatralidad.
A primera vista, la Semana Santa es una herencia del catolicismo europeo, una conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero en México, ese relato se transforma. Bajo la superficie del rito católico, florecen formas de pensar, sentir y representar el mundo que no provienen de Roma ni de Jerusalén, sino de Teotihuacan, de Mitla, de Palenque. Aquí, el dolor del Jesucristo crucificado se funde con el ciclo del maíz, con la muerte del sol, con los dioses heridos del mundo mesoamericano.
El antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, en su obra ya clásica México profundo: una civilización negada, ofrece una clave aun resplandeciente para leer estas celebraciones. Para él, México no es una nación unificada, sino una encrucijada de dos proyectos: uno profundo, arraigado en una civilización originaria que aún palpita en el cuerpo y la lengua de millones; y otro imaginario, construido desde los centros de poder para proyectar una modernidad occidentalizada. Mientras el México Profundo vive y crea desde su propia matriz cultural, el México Imaginario lo representa como atraso, como colorido folclor, como herencia que debe ser integrada, corregida o silenciada.

Semana Santa se convierte, así, en un escenario privilegiado para observar esta tensión. En comunidades indígenas y rurales, la conmemoración cristiana se entrelaza con antiguas concepciones del mundo. En los pueblos purépechas, las procesiones se convierten en caminatas sagradas que bendicen la tierra. Entre los yaquis de Sonora, los pascolas y fariseos no representan solo personajes bíblicos, sino fuerzas cósmicas en pugna, en una dramaturgia ritual que fusiona el cristianismo con un universo simbólico ancestral.
Aquí el rito no es espectáculo, sino transformación. No se asiste a la celebración, se participa de ella. La comunidad entera se vuelve protagonista de un tiempo que no es lineal ni histórico, sino circular y sagrado. El dolor de Cristo es el dolor del pueblo, del campo, del cuerpo colectivo que resiste. En este México, la Semana Santa no es solo conmemoración religiosa, sino renovación del equilibrio con el mundo.
Muy diferente es el escenario en los espacios urbanos y turísticos, donde la Semana Santa ha sido moldeada por la lógica del México Imaginario. Procesiones organizadas con precisión institucional, transmisiones en vivo por televisión, imágenes reproducidas en redes sociales. Ejemplos como el de Iztapalapa, Taxco o Temascalcingo muestran cómo la religiosidad popular puede volverse también una producción de masas. Aunque conserva elementos de autenticidad, lo sagrado a menudo se diluye en lo espectacular.
No se trata aquí de oponer pureza a corrupción, ni tradición a modernidad. Se trata de observar cómo, incluso en esos espacios mediatizados, subsisten pulsos del México Profundo. Porque la madre que vela a su hijo ensangrentado en una calle empinada, aunque sea parte de una puesta en escena televisiva, lo hace con una intensidad que ninguna cámara puede fingir. Porque detrás del rostro pintado del fariseo, aún hay un lenguaje, una memoria, un temblor.
México no es uno solo. Y su Semana Santa tampoco. En esta celebración múltiple coexisten siglos de imposición y de resistencia, de sincretismo y de creación. Es una grieta por donde asoma lo que Bonfil llamó una civilización negada, pero no vencida.
En tiempos en los que la globalización tiende a homogenizar las formas de vivir, de sentir y de celebrar, las expresiones del México Profundo son también propuestas de futuro. Nos recuerdan que lo moderno no debe significar la negación de nuestras raíces, que la diversidad no es un problema a resolver, sino una riqueza a defender. La Semana Santa es, quizás sin proponérselo, un recordatorio vivo de que la identidad mexicana no se forja en un centro que impone, sino en los márgenes que resisten, reinventan y celebran.
Porque mientras haya pueblos que danzan con máscaras bajo el sol del mediodía, que cantan letanías en lenguas milenarias, que ofrendan su dolor y su alegría al mundo que los sostiene, el México Profundo seguirá vivo. Y con él, la posibilidad de imaginar un país distinto: no uniforme, sino plural. No negador de su pasado, sino nutrido por él.

Manchamanteles
En los rincones más hondos del México Profundo, la Semana Santa no es solo una rememoración del sufrimiento cristiano, sino una ofrenda viva al universo, una ceremonia donde las raíces mesoamericanas brotan con fuerza bajo el ropaje católico. En las comunidades purépechas de Michoacán, los rezos se entrelazan con cantos en lengua originaria y las procesiones se mueven al ritmo de una fe anclada en la tierra y en el maíz. Entre los tojolabales de Chiapas, la Semana Santa se funde con los ciclos agrícolas: no solo se conmemora la muerte y resurrección de Cristo, sino que se invoca la lluvia, se bendicen los campos, se restaura el equilibrio del mundo. Y en el norte, los yaquis dramatizan la pasión a través de los pascolas y fariseos, danzantes que encarnan fuerzas cósmicas en pugna, en una teatralidad ritual cargada de simbolismo ancestral. En todas estas expresiones, la colectividad es el corazón del rito: cada miembro de la comunidad asume un papel, muchas veces heredado, que garantiza la continuidad del orden sagrado. La fiesta no es un paréntesis, es un tiempo otro, un umbral en el que el pueblo se reconoce, se fortalece y afirma su identidad frente a un mundo que insiste en reducirlo al silencio o al adorno.
Narciso el obsceno
El narcisismo es un espejo tan pulido que refleja solo el vacío disfrazado de brillo.
Esta semana, la columna se publica el día miércoles; les deseo unas felices Pascuas.