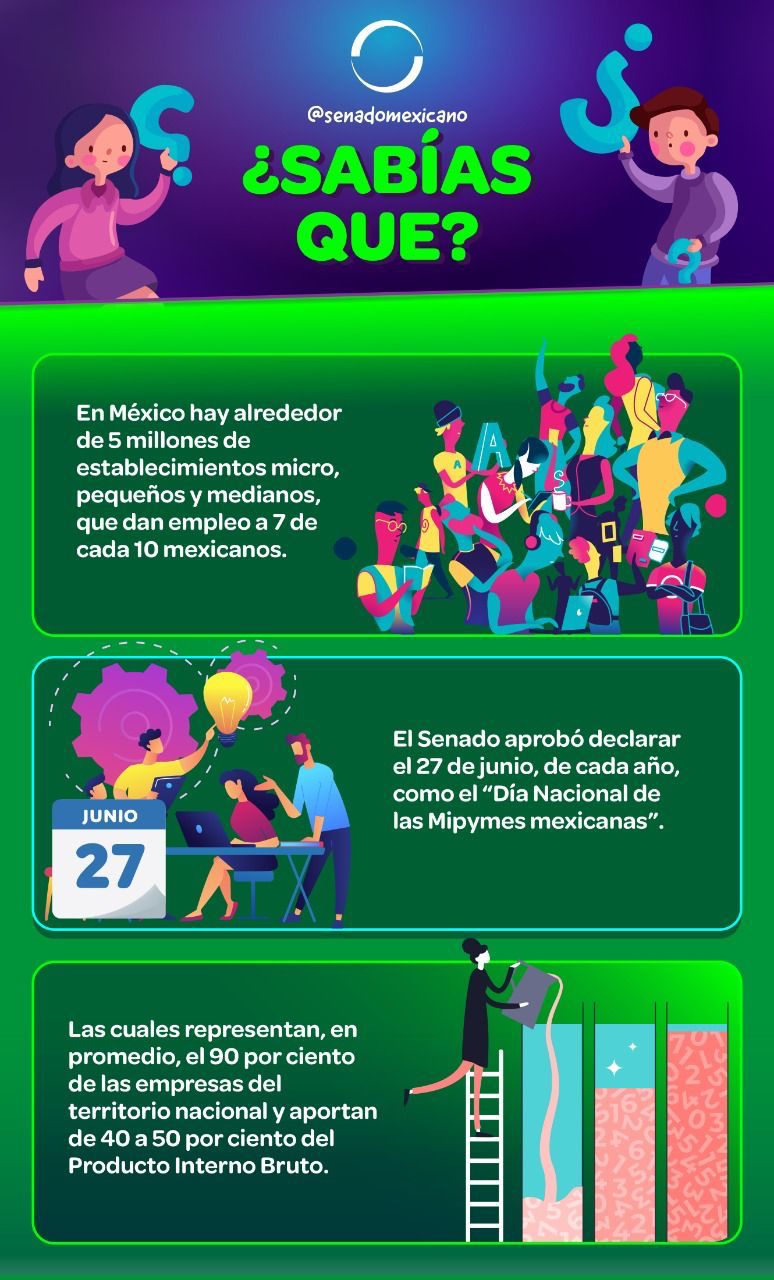Por. Boris Berenzon Gorn
X: @bberenzon
Hay conceptos que nacen como descalificación, como un gesto altivo del gusto que delimita lo que se debe ver, oír o sentir. “Kitsch” es uno de esos términos. No designa tanto un objeto como un juicio: el de que algo es falso, excesivo, sentimental, vulgar, artificioso, o, peor aún, que se atreve a emocionar sin permiso. El kitsch, nos dijeron, es lo que pretende parecer arte, pero no lo es, lo que copia sin entender, lo que conmueve sin profundidad.
Sin embargo, y contra todo pronóstico ilustrado, el kitsch ha resistido. Ha sobrevivido a las vanguardias, a los purismos estéticos, al juicio culto, al minimalismo y a las guerras culturales. Hoy está más vivo que nunca: adorna las redes sociales, brilla en los centros comerciales, inspira videoclips, se sienta en las oficinas del poder, decora hogares de todos los estratos y, sobre todo, genera pertenencia. No se puede hablar del presente sin pasar, de alguna forma, por lo kitsch.
Y entonces surge la pregunta: si lo kitsch ya no es sólo una forma de mal gusto, ¿qué es? ¿Una estética menor, una forma de evasión, una trinchera emocional? ¿O acaso una política afectiva del siglo XXI?
La genealogía del kitsch es cualquier cosa menos amable. Surgido en la Alemania del siglo XIX, el término comenzó siendo una palabra coloquial para describir obras artísticas hechas “rápido y barato” para un público sin formación. Pronto se convirtió en el blanco de una élite intelectual preocupada por el crecimiento del mercado del arte y la banalización de la experiencia estética.
Filósofos y críticos como Hermann Broch, Walter Benjamin, Theodor Adorno y Clement Greenberg detectaron en el kitsch no sólo un problema estético, sino político. Para ellos, lo kitsch era un subproducto de la modernidad: una forma de arte que ya no desafiaba al espectador, sino que lo seducía, lo adormecía, lo complacía. Un arte sin conflicto. Un simulacro de belleza que no transformaba ni conmovía verdaderamente.
Adorno, fiel a su visión crítica de la industria cultural, llegó a considerarlo un instrumento del poder. Según él, el kitsch proporcionaba una catarsis falsa, fabricada para un público pasivo. No era arte, sino decoración emocional para la vida bajo el capitalismo tardío.
En estas críticas, lo kitsch aparece como la gran traición estética: una emoción sin verdad, un afecto sin ética, una copia sin propósito.

Pero si algo caracteriza a los lenguajes culturales es su capacidad para mutar. Lo que ayer era signo de vulgaridad, hoy puede ser símbolo de autenticidad. Lo que fue mal gusto, hoy puede ser performance. El kitsch contemporáneo ha dejado de ser una categoría de desprecio para convertirse en una forma de vida.
En un mundo donde reina la incertidumbre —económica, ecológica, emocional— el kitsch ofrece una estética de consuelo. Nos promete una belleza fácil, una emoción conocida, una nostalgia prefabricada. Nos dice: no pienses, siente; no cuestiones, recuerda; no sufras, decora.
El escritor checo Milan Kundera dio en el blanco al definir el kitsch como la “negación absoluta de lo desagradable”, la expulsión de todo lo que perturba. Es una estética sin ambigüedad, sin grietas, sin ironía. O, mejor dicho: sin ironía en apariencia. Porque hoy lo kitsch se consume también desde la ironía, desde la nostalgia irónica, desde la hiperconsciencia de su artificio.
La modernidad nos prometió profundidad, pero el kitsch nos ofrece superficie. Y esa superficie —saturada, vibrante, reluciente— tiene su propio poder: nos organiza emocionalmente.
Aunque aún es frecuente usarlo como insulto —decir “naco”, “vulgar” o “ridículo” sigue funcionando como una forma de marcar diferencias sociales y simbólicas—, lo kitsch también ha sido reapropiado por diversos movimientos sociales y culturales. En el ámbito queer, por ejemplo, se ha convertido en una estética de resistencia: el exceso, la teatralidad y lo sentimental operan no como defectos, sino como armas para discutir los límites impuestos por las normas estéticas dominantes y para ensanchar el repertorio de lo visible, lo deseable y lo legítimo.
Lo camp, según lo definió Susan Sontag en su célebre ensayo Notes on “Camp” (1964), es una sensibilidad estética que celebra lo artificioso, lo exagerado, lo teatral y lo deliberadamente estilizado. A diferencia del kitsch, que muchas veces se consume con ingenuidad o sin conciencia de su artificio, lo camp se apropia del kitsch con ironía y lucidez, convirtiéndolo en una declaración estética y política.
Para Sontag, lo camp no es simplemente mal gusto: es una forma de ver el mundo que se deleita en el exceso, en lo que es “tan malo que es bueno”, en lo que desborda las reglas del buen gusto tradicional. Se ríe del canon sin necesidad de destruirlo, lo parodia desde adentro, y transforma lo cursi en una afirmación de identidad. En lo camp, el disfraz, el gesto dramático y la artificialidad no son falsedades, sino verdades en otra clave: verdades exageradas, provocadoras, profundamente humanas.
En este contexto, el kitsch no es ingenuo: es performático. Se mueve entre el homenaje y la parodia. Funciona como un lenguaje doble: al mismo tiempo abraza y parodia lo que representa. Un vestido de lentejuelas no es sólo adorno: puede ser declaración de guerra.
Lo kitsch es la lengua franca de la cultura pop. Está en la televisión melodramática, en los realities saturados de lágrimas, en los videoclips que mezclan palmeras falsas con autos dorados. Vive en los memes, en los altares digitales, en las cadenas de WhatsApp llenas de brillos y corazones. En todos los espacios donde el sentimiento se produce, se empaqueta y se distribuye.
En esta dimensión, lo kitsch opera como un dispositivo afectivo de masas. Nos ofrece formas ya codificadas de llorar, de reír, de recordar. Un archivo emocional común que atraviesa generaciones. Su popularidad no se debe a una falta de inteligencia del público, como algunos sugieren, sino a su capacidad para conectar. Lo kitsch no intelectualiza: empatiza. No exige interpretación: entrega identificación inmediata.
El kitsch nos habla de una época donde las emociones se consumen como productos, donde el pasado se convierte en objeto decorativo, donde lo auténtico es sospechoso y lo espectacular es norma.
Sí, lo kitsch puede ser evasivo, manipulador, vacío. Pero también puede ser íntimo, tierno, reparador. En su exceso y artificio revela una verdad que no siempre estamos dispuestos a mirar: que lo humano también necesita refugios imaginarios, aunque estén hechos de plástico brillante.
Por eso no basta con burlarse del kitsch. Es más útil preguntarse por qué nos gusta tanto. Qué nos da. Qué queremos que nos oculte. Qué forma de identidad construimos a través de él.
Entre lo cursi y lo político, el kitsch sigue latiendo. No como una ruina del gusto, sino como una cultura viva, contradictoria, incómoda, sentimental y, sobre todo, profundamente nuestra.

Manchamanteles
Con su ironía sutil y su desdén por las falsas solemnidades del pensamiento culto, Milan Kundera desmontó el kitsch sin necesidad de gritar: lo definió como “la negación categórica de la mierda”, es decir, como esa pulsión estética que borra todo lo incómodo, lo sucio, lo ambiguo de la experiencia humana. En su mirada, el kitsch no es simplemente cursilería, sino una forma de censura emocional, un pacto tácito para fingir que todo está bien, que no hay contradicciones, ni muerte, ni dolor. Lo kitsch, decía Kundera, rehúye la tragedia porque exige una belleza sin grietas y una emoción compartida sin preguntas. Es una sentimentalidad lista para consumir, donde lo difícil se disuelve en lágrimas instantáneas y sonrisas automáticas. Bajo su apariencia inocente, el kitsch es la ideología del confort estético.
Narciso el obsceno
Lo kitsch es el espejo donde el narcisismo se contempla sin pudor, envuelto en brillos falsos, convencido de que la apariencia basta para ser auténtico.