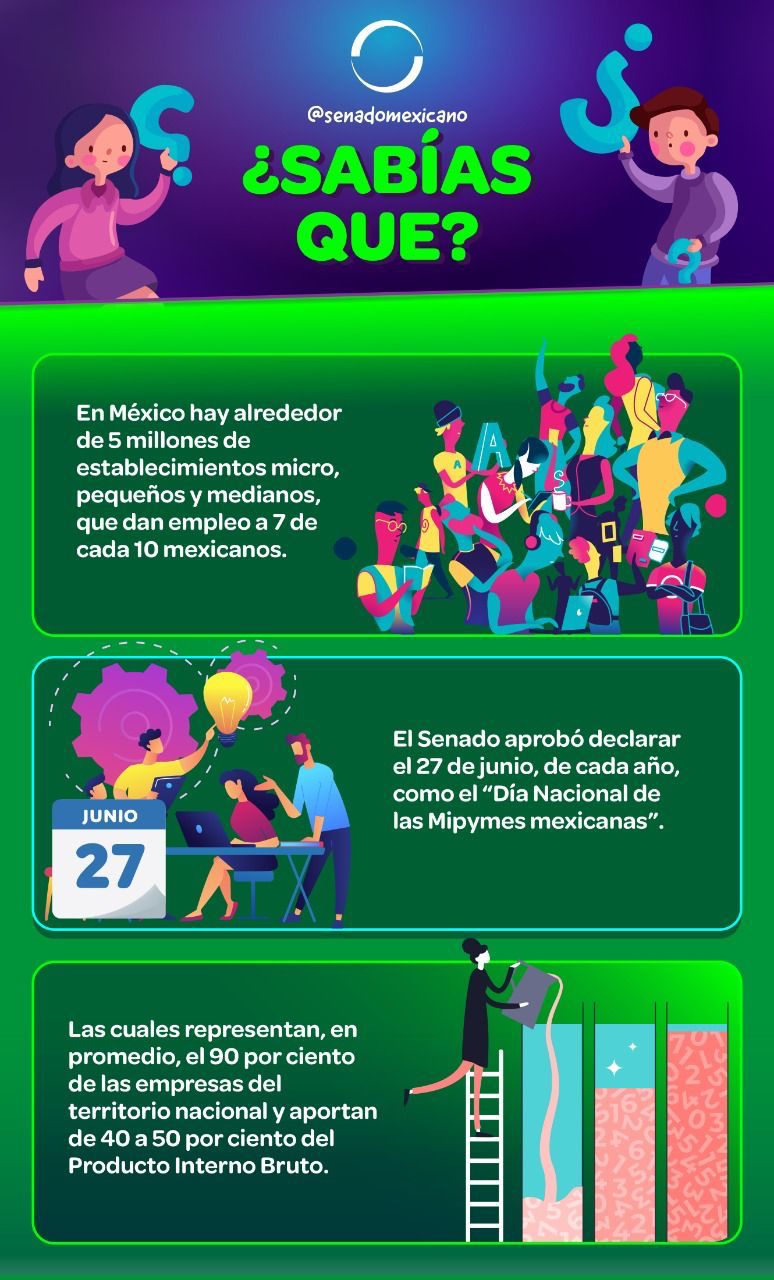Por. Boris Berenzon Gorn
X: @bberenzon
En el amplio espectro de los fenómenos sociales que definen nuestro tiempo, el racismo persiste como una herida abierta, un desafío perenne que interroga las bases mismas de nuestras sociedades. Michel Wieviorka, en su obra fundamental El racismo: una introducción, nos ofrece una lente crítica y multifacética para entender cómo esta construcción social, nacida en el seno del colonialismo y la modernidad europea, ha sabido mutar y adaptarse, resistiendo los embates de la justicia y la igualdad. Aunque centrado en un contexto europeo, su análisis resuena con particular intensidad en América Latina y México, regiones donde la historia, la cultura y la política han entretejido un entramado complejo de exclusión, resistencia y memoria.
El racismo en América Latina no puede comprenderse sin situarlo en su profunda dimensión histórica. La conquista y colonización implantaron un sistema racial jerárquico que aún hoy define el acceso a recursos, derechos y representación. En México, la persistencia de la discriminación contra pueblos originarios se refleja en datos alarmantes: comunidades indígenas representan una parte significativa de la población en pobreza extrema, y enfrentan exclusión sistemática en ámbitos como la educación y la salud. Ejemplos como la marginación histórica de los pueblos otomíes o zapotecas muestran cómo las estructuras de poder siguen condicionando sus oportunidades y derechos.
Sin embargo, este entramado de desigualdad no se explica solo a partir del racismo. El clasismo, entendido como la discriminación basada en la posición socioeconómica, se entrelaza profundamente con el racismo, formando un sistema de opresiones que se refuerzan mutuamente. Ambos fenómenos no solo afectan a los sectores históricamente marginados —como los pueblos originarios y afrodescendientes— sino que también se manifiestan en todas las capas sociales. Incluso dentro de los grupos privilegiados, el clasismo produce jerarquías internas basadas en el origen, la educación, la apariencia o el nivel económico, naturalizando la desigualdad y justificando la exclusión. Esta dinámica reproduce estigmas, consolida barreras invisibles y legitima la idea de que algunos cuerpos y voces valen más que otros.
Más allá de las expresiones evidentes de discriminación, tanto el racismo como el clasismo están profundamente arraigados en las estructuras institucionales y en los relatos históricos que han dado forma a nuestra identidad como nación. ¿Qué implica que un país se edifique sobre la negación persistente de sus pueblos originarios y afrodescendientes? ¿De qué manera es posible entablar un diálogo honesto con una memoria colectiva que encierra tanto heridas como motivos de orgullo? Estas no son interrogantes abstractas o meramente teóricas; constituyen un llamado urgente a la reflexión ética y a la acción política. Enfrentar estas formas de violencia estructural requiere más que reformas superficiales: demanda un compromiso genuino con la justicia, la equidad y el reconocimiento pleno de la dignidad humana.
La memoria colectiva constituye, en este contexto, un terreno de disputa simbólica, un espacio donde se dirimen los sentidos del pasado y, con ellos, las posibilidades del presente. Recordar no es un ejercicio neutro: es, ante todo, un acto de poder que implica seleccionar qué episodios se preservan, de qué manera se narran y qué voces son legitimadas para transmitirlos a las generaciones futuras. En el caso de México, las narrativas hegemónicas han exaltado históricamente el mestizaje como emblema de unidad nacional, pero esta construcción identitaria ha implicado, no sin consecuencias, el silenciamiento de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esta omisión no solo les niega visibilidad en el imaginario colectivo, sino que reproduce y profundiza las desigualdades estructurales que obstaculizan su plena inclusión en la vida social, política y económica del país. El desafío, por tanto, no se reduce a la erradicación de manifestaciones aisladas de racismo, sino a la necesidad urgente de desmontar los dispositivos simbólicos e institucionales que lo perpetúan.

Ante este panorama, la lucha antirracista requiere un compromiso que vaya más allá de la denuncia puntual y la reacción emocional. Es necesaria una praxis integral que conjugue análisis riguroso, educación transformadora y políticas públicas efectivas. Por ejemplo, iniciativas como la inclusión de contenidos sobre historia y cultura indígena y afrodescendiente en los planes educativos buscan romper con siglos de invisibilización y promover el respeto a la diversidad. ¿Cómo articular discursos que, sin caer en simplificaciones ni victimismos, reconozcan la complejidad de nuestras identidades y experiencias? ¿De qué manera pueden las instituciones, desde las escuelas hasta los órganos de gobierno, asumir un rol activo en la promoción de la equidad racial? La respuesta implica repensar los currículos educativos, democratizar el acceso a los recursos, promover la participación política de grupos históricamente marginados y fomentar un diálogo intercultural sincero.
En el terreno cultural, la producción artística, literaria y audiovisual se erige como un espacio vital para reconstruir memorias plurales y debatir estereotipos. El arte no solo visibiliza, sino que también humaniza y conecta, construyendo puentes que desafían prejuicios. ¿Cómo incentivar y apoyar esas expresiones que desdibujan las fronteras rígidas del racismo? ¿Qué papel juegan las nuevas generaciones en este proceso de resignificación? Reconocer la diversidad cultural como una riqueza inherente a nuestra sociedad es clave para fomentar un sentido de pertenencia que trascienda las divisiones raciales y étnicas.
Asimismo, la colaboración entre académicos, activistas y responsables políticos es fundamental para abordar las múltiples dimensiones del racismo. Un enfoque interdisciplinario que combine historia, psicología, sociología, antropología y estudios culturales puede ofrecer las herramientas necesarias para diagnosticar y enfrentar esta problemática con profundidad y eficacia, pero, es decisivo que este conocimiento esté al servicio de las comunidades afectadas, que participen activamente en la construcción de soluciones y en la reivindicación de sus derechos.
Finalmente, la obra de Wieviorka nos recuerda que el racismo es un fenómeno dinámico, un desafío que exige vigilancia constante y creatividad en sus respuestas. En México y América Latina, la urgencia de esta reflexión se multiplica, pues implica sanar heridas profundas, construir nuevos relatos y forjar una convivencia basada en el respeto, la justicia y la inclusión. El llamado es a no conformarnos con discursos vacíos o medidas superficiales, sino a emprender una transformación genuina que reconozca la dignidad plena de todos los pueblos y que abrace la riqueza de la diversidad como motor de un futuro compartido.
¿Estamos dispuestos a enfrentar estas preguntas y a asumir el compromiso que implican? ¿Podremos, como sociedades, construir puentes que reconozcan la historia plural de nuestra gente y permitan que la memoria sea una herramienta de liberación y no de exclusión? El camino es arduo, pero en la resistencia y en la acción colectiva reside la esperanza de un México y una América Latina verdaderamente plurales, equitativos y libres del peso del racismo.

Manchamanteles
La música ha sido desde siempre un reflejo poderoso de las luchas y memorias de los pueblos racializados en América Latina y México, una forma de resistencia que se manifiesta tanto en letras como en ritmos. Por ejemplo, en México, la canción “La Llorona”, en su versión popularizada por Chavela Vargas, recorre con un lamento profundo la memoria dolorosa y la identidad: “Todos me dicen el negro, Llorona, negro pero cariñoso.”Esta estrofa es un eco de la identidad compleja que desafía las categorías rígidas de raza y clase, reclamando dignidad desde la herida. En Colombia, la cumbia, con raíces africanas, indígenas y europeas, se vuelve voz colectiva de un mestizaje cultural que resiste la marginación. El grupo Totó la Momposina, en canciones como “La Verdolaga”, canta: “Ay, cómo será que en mi tierra se baila y se goza con candela.”
Aquí, la música celebra no solo la cultura afrodescendiente, sino también su tenacidad frente a siglos de invisibilización. En Argentina, el hip hop de La Bomba de Tiempo fusiona ritmos afroamericanos con problemáticas sociales propias, haciendo escuchar las voces de las comunidades marginadas. Letras como las de “Callejero” expresan la crudeza de una realidad que exige justicia y reconocimiento. Estas expresiones musicales no solo preservan tradiciones; son espacios vivos donde se negocian identidades, se discuten estigmas y se reivindica la memoria colectiva. La música, entonces, se presenta como un puente sonoro que invita a escuchar la pluralidad racial y cultural, abriendo caminos hacia sociedades más inclusivas.
Narciso el obsceno
En un mundo donde el narcisismo se viste de colores, algunos prefieren mirarse el ombligo antes que reconocer el reflejo diverso y complejo que la historia les devuelve.