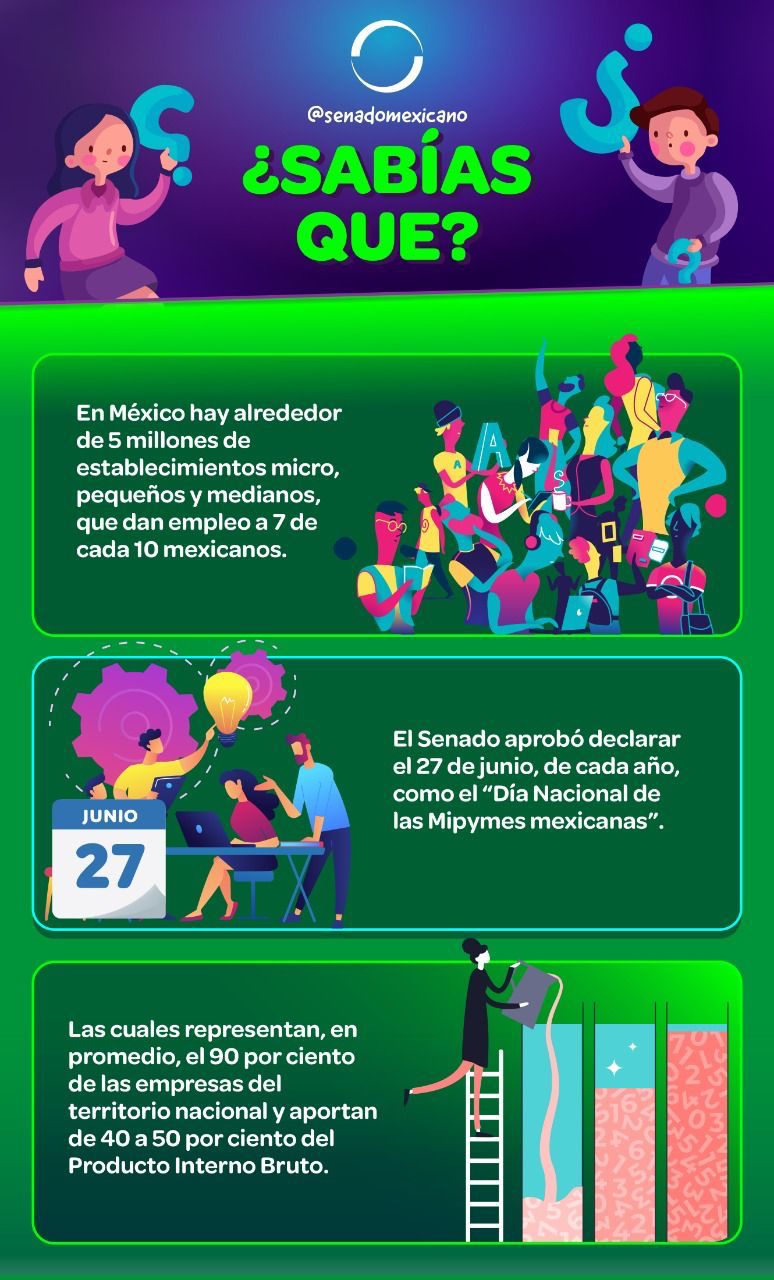Por. Boris Berenzon Gorn
X: @bberenzon
En el intrincado nudo que forma el perfumado pañuelo de seda demodé —o el paliacate polvoriento de la vida social, o incluso el tatuaje, según se prefiera mirar el mundo—, las formas que adoptan nuestras relaciones y comportamientos no pueden reducirse a simples adornos ni a disfraces que encubren un supuesto fondo más auténtico. Para Georg Simmel, una de las figuras clave en el surgimiento de la sociología moderna, estas formas no pertenecen a la periferia: constituyen el núcleo palpitante de lo social. No se trata de romantizar las “buenas maneras” del pasado ni de exorcizar las nuevas formas, sino de leer en ellas todo el proceso de construcción de la cultura. En su mirada, la forma no embellece la experiencia: la constituye.
Intentar separar la forma del fondo equivale a querer extraer el perfume de una flor sin tocar sus pétalos; una operación estéril que mutila la experiencia misma. Así como en la política el lenguaje no puede analizarse sin atravesar la densa trama de la cultura, la historia y los afectos colectivos, las estructuras sociales tampoco se comprenden al margen de sus formalidades, costumbres, tradiciones y de la historicidad que moldea las conductas sociales.
Estas formalidades sociales —el repertorio de normas, modas, reglas tácitas, gestos esperados y protocolos contextuales— no son una cáscara vacía, sino dispositivos que promueven la cortesía, el respeto mutuo y la estabilidad en las interacciones humanas. Pueden parecer arbitrarias o incluso tediosas, pero su función es vital: son el andamiaje invisible que sostiene el edificio de la convivencia.
Desde un saludo en la calle hasta la manera de pedir disculpas o manifestar gratitud, cada gesto está moldeado por una forma que la sociedad considera adecuada. Estas formas cambian con la cultura, con la época, con la situación, pero su necesidad permanece constante. No se trata de meros rituales sin sustancia, sino de la textura misma de lo social: lo que nos permite reconocernos, ubicarnos, convivir.
Forma y fondo, entonces, se enlazan como dos hilos en un tejido. Pretender lo contrario sería como intentar despegar un chicle seco de un zapato viejo: por más esfuerzo que se haga, ambos permanecen adheridos, compartiendo historia, huella y destino.
Revisitar a Simmel en la actualidad no es un mero ejercicio erudito, sino un imperativo casi existencial. Nos ofrece la herramienta analítica precisa para comprender fenómenos que, aunque parecen novedosos, repiten viejas lógicas sociales disfrazadas: modas que cambian con la rapidez efímera de un rumor viral, roles de género que se reinventan sin cesar, la vida cotidiana transformada en un constante desfile de apariencias, y experiencias fragmentadas que desorientan y desconciertan. En esta época donde las formas proliferan con la velocidad de los memes en las redes sociales y la cultura crece más allá de nuestra capacidad de asimilación, Simmel emerge como ese amigo que aplica una terapia de choque, la necesaria llamada de atención que, con un dejo de ironía, nos pregunta: “¿Realmente comprendes lo que haces, o solo sigues el espectáculo?”
Este diálogo con las formas no es exclusivo de Simmel. Slavoj Žižek, filósofo esloveno contemporáneo, ofrece una lectura provocadora de estas formalidades desde una perspectiva psicoanalítica y marxista. Para Žižek, las normas, los rituales y las cortesías sociales no son meras convenciones decorativas: están profundamente imbricadas con las estructuras ideológicas que sostienen el orden social. Lejos de ser neutrales, estas formas encarnan una lógica inconsciente que opera bajo la apariencia de objetividad.
Žižek vincula las formalidades sociales al concepto de fantasía ideológica, mostrando cómo éstas funcionan como guiones inconscientes que nos ayudan a interpretar el mundo, a justificar nuestras acciones y, sobre todo, a legitimar relaciones de poder. En este entramado simbólico, el individuo no actúa simplemente “como se espera”, sino que se inscribe en la mirada del gran Otro, ese marco invisible —tomado de Lacan— que da coherencia a nuestras prácticas y expectativas. Cumplir con las formalidades no es simplemente seguir reglas, sino afirmar la existencia de esa instancia simbólica que organiza el sentido de lo social.
Žižek no se limita a describir este funcionamiento: lo somete a crítica. Afirma que estas formas, al institucionalizarse, pueden volverse herramientas para perpetuar desigualdades, ocultar relaciones de dominación y anestesiar cualquier posibilidad de transformación real. De ahí la necesidad de lo que llama acto ético: un quiebre radical con la norma establecida, no por simple rebeldía, sino para abrir espacios alternativos de subjetividad y organización social.
Asimismo, Žižek introduce el concepto lacaniano de objeto a para explorar cómo las formalidades sociales orientan nuestro deseo hacia objetos o ideales que nunca pueden ser plenamente satisfechos. La forma, en este sentido, no solo regula la conducta: también estructura el deseo, nos promete completitudes imposibles y nos empuja a seguir participando en un juego donde la carencia se perpetúa.
Simmel vivió entre 1858 y 1918, en un contexto europeo marcado por grandes cambios sociales y culturales: la urbanización acelerada, la expansión del capitalismo industrial, la creciente burocratización estatal y la transformación de las estructuras familiares y comunitarias. Fue contemporáneo de pensadores como Marx, Durkheim y Weber, pero a diferencia de ellos, su atención se dirigió a la experiencia inmediata de la vida social: la interacción, la subjetividad, las formas y estilos. Mientras Marx estudiaba las estructuras económicas y las clases sociales, Durkheim buscaba leyes universales de la sociedad y Weber analizaba la racionalización occidental, Simmel eligió explorar las formas en que los individuos viven y experimentan lo social.
Este enfoque, “innovador” pero poco sistemático, fue recibido con escepticismo en su tiempo, en parte por el dominio de una visión más estructurada y formal de las ciencias sociales. Su estilo, más cercano al ensayo filosófico que a la sistematización científica, fue criticado por falta de rigor, y su condición de judío en un ambiente académico excluyente dificultó su acceso a posiciones estables. Así, a pesar de su brillantez, permaneció marginado en la academia alemana.
Con el paso de los años, su obra ha ganado reconocimiento. Simmel introdujo conceptos fundamentales, como el de “formas sociales”: patrones recurrentes de interacción que organizan la vida colectiva. Además, distinguió entre cultura objetiva —el conjunto de creaciones humanas como el arte, el conocimiento y las instituciones— y cultura subjetiva —la capacidad individual para apropiarse y dar sentido a esos productos culturales. Esta dualidad, a la que llamó “la tragedia de la cultura”, sigue siendo fundamental para entender los conflictos entre el vertiginoso avance tecnológico y la capacidad de los individuos para asimilarlo.

Simmel analizó aspectos aparentemente triviales, como la moda, la coquetería y las categorías de género, mostrando cómo estas formas regulan las relaciones humanas y la construcción identitaria. En su ensayo sobre la coquetería, por ejemplo, la describe no como un simple juego vanidoso, sino como una estrategia social ambigua donde se negocian poder y deseo, autonomía y vínculo. La coquetería mantiene viva la tensión del deseo y permite gestionar las relaciones de poder entre individuos.
En cuanto a la moda, Simmel la ve como un fenómeno dialéctico: por un lado, impulsa la imitación para pertenecer a un grupo, y por otro, fomenta la diferenciación para destacar la individualidad. Cuando una moda se populariza, pierde su exclusividad, lo que obliga a las élites sociales a crear nuevos estilos para mantener su estatus, revelando las contradicciones de la modernidad entre pertenencia y diferenciación, identidad y superficialidad.
Respecto a lo masculino y lo femenino, Simmel plantea que estas categorías no son naturales ni biológicas, sino construcciones sociales que moldean las expectativas y relaciones de poder. Su enfoque anticipa debates actuales sobre identidad de género y performatividad, señalando que estas formas, aunque rígidas, están en constante disputa y transformación.
La actualidad confirma la vigencia de Simmel. En la era digital, la cultura se fragmenta y acelera, inundando a los sujetos con estímulos que sobrepasan su capacidad de procesamiento. La moda ya no se limita a ciclos anuales, sino que es un flujo constante impulsado por las redes sociales y el “fast fashion”. La coquetería se desplaza a las plataformas digitales, multiplicando las interacciones entre presencia y ausencia, promesa y negación, muchas veces de manera superficial. Las categorías de género se diversifican, cuestionando modelos tradicionales y generando nuevas tensiones.
Este escenario confirma la “tragedia de la cultura”: mientras la cultura objetiva crece sin límites, la cultura subjetiva parece fragmentarse y diluirse ante la sobreabundancia de información
No obstante, el legado de Simmel invita a no rendirse ante esta paradoja, sino a ver la forma social como un espacio de reflexión crítica y creación de sentido, donde se manifiesta y juega el fondo. ¿Hoy cómo se construye el arte de la seducción en todas sus manifestaciones? ¿Deseo o goce? ¿Placer o repulsión? ¿Creatividad o repetición? ¿Los presentables y los impresentables? ¿Quién norma? En ese juego ambiguo, la forma social no solo refleja nuestras contradicciones, sino que también abre la puerta para reinventarlas.
En esta era donde la prisa devora la profundidad y la superficie se disfraza de significado, detenerse se vuelve un acto casi subversivo. Observar con atención las formas sociales que tejemos y habitamos es recuperar el aliento en medio del ruido ensordecedor. Porque solo al descifrar esos patrones invisibles —esas danzas sutiles de gesto, palabra y rito— podremos recomponer el frágil equilibrio entre la cultura que acumulamos y la que somos capaces de hacer nuestra. Así, la forma dejará de ser un mero caparazón vacío para transformarse en un espacio palpitante de locución auténtica, donde el latido colectivo se funda con el pulso individual y donde la sociedad, lejos de ser una jaula, se convierte en el taller vivo de la transformación real y necesaria. Mientras tanto Žižek nos recuerda: Primero como tragedia, después como farsa.

Manchamanteles
La música es un ejemplo perfecto de la tensión simmeliana entre cultura objetiva y subjetiva. Mientras que el ritmo, la armonía y el estilo constituyen estructuras objetivas que se cristalizan en obras y géneros, el verdadero sentido de la música se actualiza cuando es escuchada, interpretada y vivida por sujetos individuales. En la música pop contemporánea se evidencian claramente las dinámicas de imitación y diferenciación, donde un estilo se adopta tanto para pertenecer a un grupo como para afirmar la individualidad. Así, la música no solo expresa emociones, sino que configura modos de vida, prácticas sociales y formas de habitar el tiempo, convirtiéndose en un terreno privilegiado para entender cómo las formas culturales moldean nuestra experiencia moderna.
Narciso el obsceno
Cuando las formas sociales dejan de ser caminos y se convierten en espejos, el narcisismo florece rápido, porque, ¿para qué digerir la cultura si es mucho más divertido usarla como escenario para nuestro pequeño gran espectáculo personal?