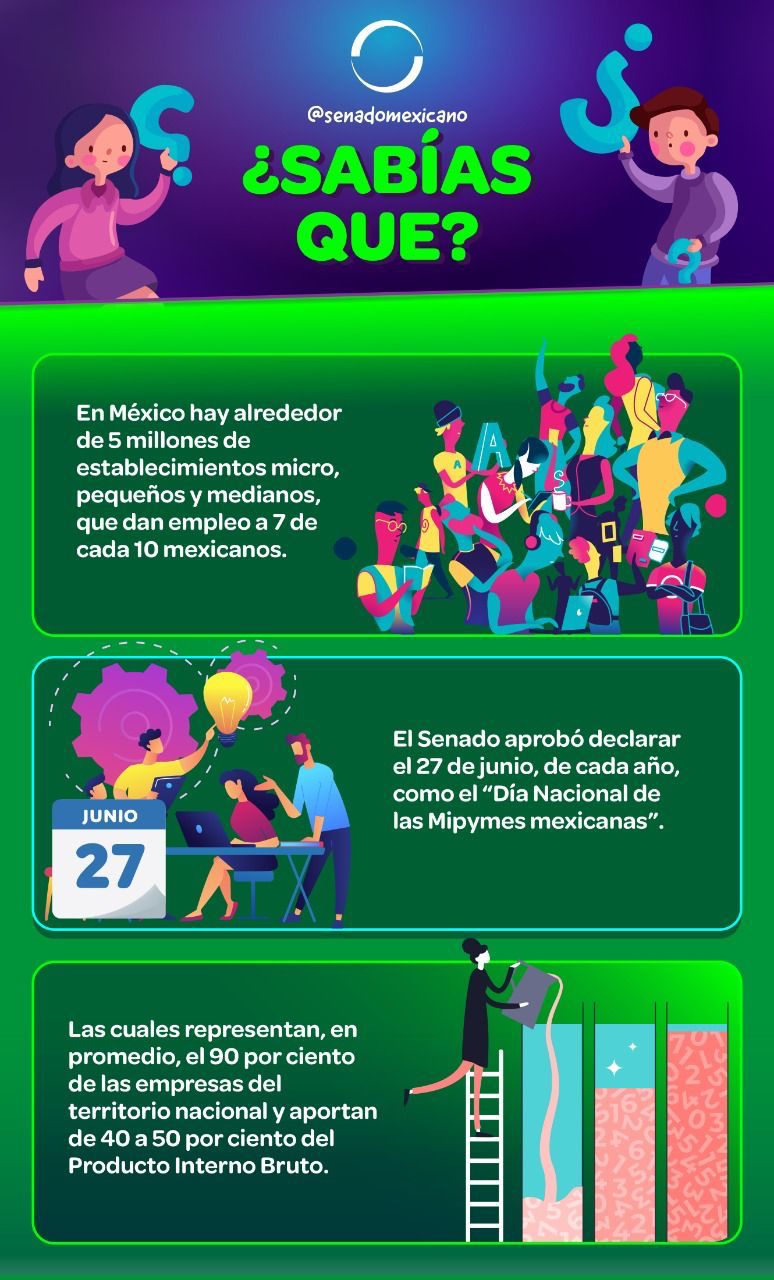Por. Boris Berenzon Gorn
X: @bberenzon
Las ciudades mexicanas atraviesan hoy una transformación silenciosa pero profunda. Barrios que durante décadas han sido espacios de comunidad, memoria, lengua y tradición están siendo ocupados, resignificados y, en muchos casos, vaciados por una nueva dinámica global: la llegada masiva de nómadas digitales. Lo que a simple vista parece una oportunidad de conexión internacional y apertura cultural, es en realidad un proceso de desplazamiento que amenaza los vínculos históricos y afectivos que sostienen la vida urbana.
En lugares como Ciudad de México, Oaxaca, Mérida o Tulum, esta nueva presencia extranjera —jóvenes profesionales que trabajan de manera remota desde cafeterías boutique— ha alterado la estructura de los barrios. Lo que antes eran vecindades ruidosas llenas de niños jugando, tamaleras en la esquina y tianguis de domingo, ahora son zonas convertidas en escaparates para el consumo extranjero: menús en inglés, alquileres en dólares y una estética “local” despojada de contexto.
Detrás de esta transformación hay una pregunta urgente: ¿quién tiene derecho a habitar la ciudad? ¿Qué sucede con las personas que han vivido toda su vida en estos barrios, cuando el precio de la renta se triplica, los comercios de siempre cierran y el idioma predominante deja de ser el español?
La gentrificación digital no es solo un fenómeno inmobiliario: es una reconfiguración profunda de lo simbólico, lo económico y lo cultural. Al sustituirse lo cotidiano por lo rentable, lo vecinal por lo turístico, se pierde algo esencial: el sentido de comunidad.
Los barrios mexicanos no son solo estructuras físicas. Son espacios vivos, tejidos por generaciones que han compartido lengua, comida, costumbres, historias y fiestas. Cada calle lleva las huellas de quienes la han caminado. Cada mercado, cada puesto, cada saludo matutino es parte de una antropología urbana que no puede medirse en dólares ni empaquetarse.

Esta cultura barrial —rica en mezclas, en historia oral, en formas de organización solidaria— no puede entenderse si se reduce a una postal o un platillo típico. La comida mexicana, por ejemplo, no es solo un atractivo turístico. Es herencia, territorio, resistencia. Lo mismo sucede con las tradiciones religiosas, los carnavales, los rituales domésticos o las formas de hablar. Todo ello se construye colectivamente, se transmite en comunidad y se vive a lo largo del tiempo.
Cuando estos elementos se vacían de contenido y se presentan como “experiencias auténticas” para el visitante temporal, estamos ante un tipo de consumo simbólico que degrada lo que dice valorar. Se celebra lo “típico” mientras se desmantelan los contextos que lo hacen posible. Se habla de intercambio cultural, pero en muchos casos no hay diálogo, sino extracción: se toma sin devolver, se habita sin comprometerse, se disfruta sin corresponsabilidad.
Esta transformación también tiene una dimensión política. En la práctica, muchos de los visitantes prolongados no cumplen con las obligaciones fiscales del país que los recibe. Se benefician de servicios, seguridad y una ciudad funcional, sin contribuir a su sostenimiento. Mientras tanto, los habitantes históricos pagan con esfuerzo los impuestos y viven con la constante amenaza del desalojo o la exclusión.
El problema no es la movilidad global ni el trabajo remoto. El problema es un modelo urbano que privilegia el poder adquisitivo sobre el arraigo, que convierte los barrios en mercancía y a sus habitantes en obstáculos. Cuando una ciudad se diseña solo para quienes pueden pagar más, pierde su esencia como espacio común.
Urge repensar nuestras políticas urbanas desde una perspectiva de justicia social, cultural y territorial. Algunas medidas necesarias podrían ser:
Limitar los alquileres temporales en zonas de alta demanda. Garantizar el acceso a vivienda digna para residentes locales. Aplicar reglas fiscales justas a extranjeros de larga estancia. Fortalecer las expresiones culturales no como productos turísticos, sino como derechos colectivos. Apoyar espacios comunitarios donde la cultura viva pueda seguir reproduciéndose en sus propios términos.
El derecho a quedarse en México, hablar de derechos no debe limitarse al tránsito ni a la inversión. También debe incluir el derecho a quedarse, a vivir sin miedo a ser expulsado, a ver crecer a los hijos en la misma calle donde jugaron los abuelos. El derecho a seguir celebrando la fiesta patronal, a hablar la lengua originaria sin que se vuelva exótica, a cocinar como siempre, sin traducir el sabor para la mirada foránea. Porque una ciudad no es una atracción turística. Es una construcción colectiva que se hace con memoria, con afecto, con historia. Y su futuro no puede depender solo de quién tiene la capacidad de pagar más, sino de quién tiene el deseo y la voluntad de habitarla, cuidarla y compartirla.
La globalización no debe implicar desarraigo. El trabajo remoto no tiene que traducirse en desplazamiento. Podemos pensar en una convivencia que respete lo común, que no sacrifique los barrios por la rentabilidad, que reconozca que cada calle, cada palabra, cada receta tiene un valor que no puede ser comprado ni reemplazado.
Porque, al final, la verdadera libertad —para todos— solo será posible si también existe el derecho a permanecer.

Manchamanteles
A pesar de su alto nivel de conectividad, la producción literaria y musical de los nómadas digitales suele caracterizarse por una estética efímera, marcada por la autorreferencialidad y el desapego territorial. Blogs personales, newsletters y playlists en plataformas de streaming documentan una experiencia de tránsito, más enfocada en la curaduría de estilos de vida que en la elaboración profunda de relatos o sonidos anclados en contextos específicos. Su narrativa tiende a girar en torno al individuo en movimiento: el café con buena señal, la vista desde el Airbnb, el mercado “auténtico”, pero pocas veces se involucra en las historias de quienes sostienen esas geografías. En lo musical, la apropiación de ritmos locales —desde cumbia hasta afrobeat— aparece más como atmósfera de fondo que como diálogo cultural. En conjunto, esta producción revela una tensión: mientras celebran la diversidad de los lugares que habitan temporalmente, rara vez producen obras que los representen o transformen desde dentro.
Narciso el obsceno
El nómada digital, en muchos casos, no viaja para conocer el mundo, sino para mirarse a sí mismo en él: su tránsito es menos geográfico que narcisista, una puesta en escena del yo frente a paisajes ajenos.