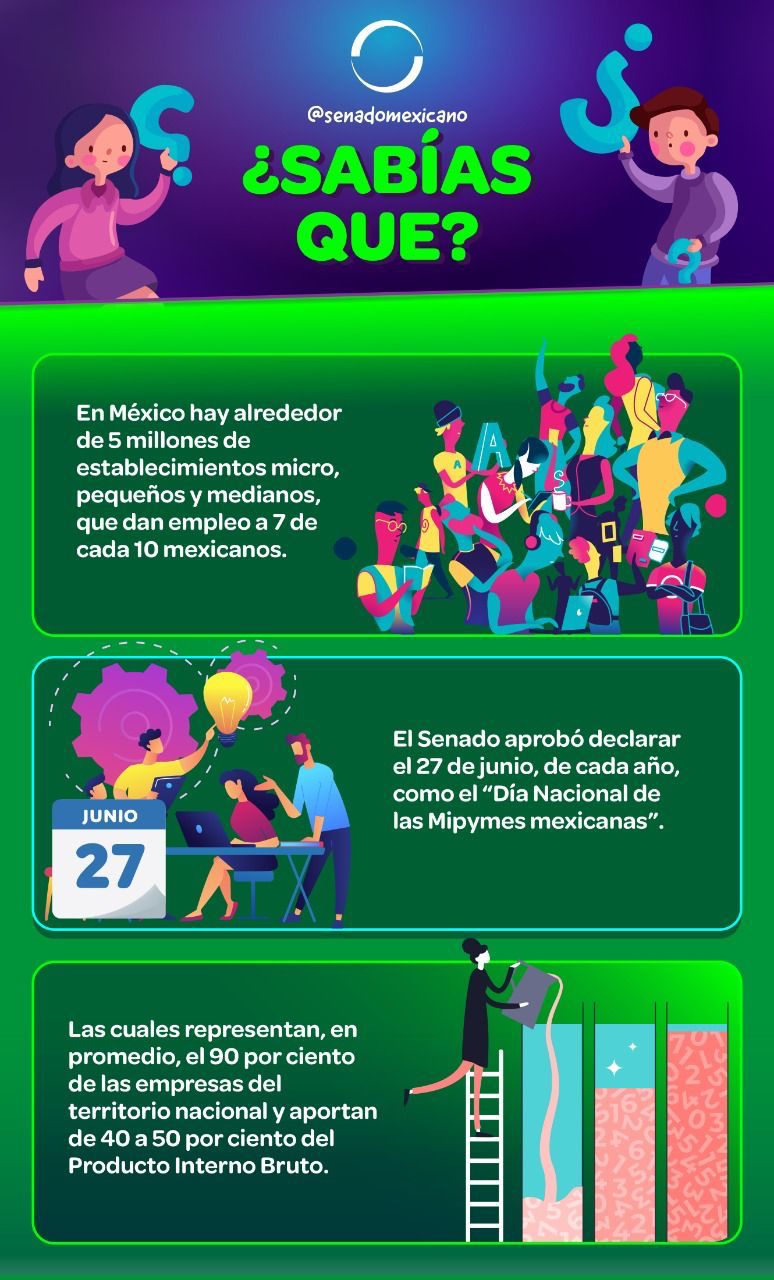Por. Boris Berenzon Gorn
X: @bberenzon
En las últimas semanas, una ola de producciones culturales pop —como Mentiras: La serie, estrenada en Prime Video— ha vuelto a colocar a los años ochenta en el centro del interés público, no solo como una moda pasajera, sino como un refugio nostálgico. Una generación que hoy rondamos la mediana edad cincuentones en camino al sexto piso insistimos en ver esa época como una etapa épica, capaz de justificar y suavizar lo vivido. Es la costumbre de toda generación en sus últimas catarsis: mirar al pasado con una mirada teñida de nostalgia, buscando en aquellos años lóbregos un brillo de autenticidad, libertad y agitación que la historia real no siempre confirma… “La ronda de las generaciones” de la que hablara don Luis González y González.
Resulta irónico que, en aquella década, se cantara con fervor popular, como en la voz de Yuri: “Vivo con la esperanza de mirar un cielo azul / y dejar, en los niños, aunque sea un rayo de luz / siempre vendrán tiempos mejores”. Una promesa melódica que hoy suena más como un eco vacío, un mantra repetido ante un presente en el que muchas de esas esperanzas quedaron atrapadas en la oratoria y la ilusión, mientras el país navegaba entre crisis económicas, autoritarismos disfrazados y desigualdades crecientes.
La nostalgia, entonces, funciona como un filtro benevolente que edita las memorias para hacerlas más soportables; es la gran editora cultural del presente, que decide qué recordar y qué olvidar, cómo construir relatos heroicos donde hubo también heridas, silencios y derrotas. Así, los años ochenta se han convertido en un escenario idealizado, donde lo que fue complejo, contradictorio y muchas veces doloroso, se reescribe como una gesta legendaria que, sin embargo, nos exige mirar con ojos críticos si queremos aprender realmente de aquel pasado.
Los ochenta fueron un laboratorio de arquetipos. En la cultura global surgieron figuras como el yuppie —el joven profesional urbano que abrazaba el capitalismo con cinismo elegante—, el rebelde con causa estética —de Madonna a Michael Jackson— y el héroe solitario de acción, que resolvía el caos con violencia controlada (Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger). En México, el ecosistema cultural se pobló de telenovelas, concursos musicales, ídolos pop y una cultura visual saturada de colores, lentejuelas y gestualidad exagerada.

La música fue más que recreo social: fue la manera en que una generación construyó su lenguaje emocional una vez más, el triunfo del melodrama. En México, artistas como Lupita D’Alessio, Emmanuel, Daniela Romo o Yuri ofrecieron un catálogo de pasiones intensas, melodramas cantados a todo pulmón, que hoy son revividos con fervor en Mentiras: La serie. Este regreso no es casual. En las semanas posteriores al estreno, canciones como Lo siento, mi amor o Detrás de mi ventana aumentaron sus reproducciones en Spotify en más del 400%. Los algoritmos, normalmente indiferentes a la emoción humana, se vieron desbordados por un alud de clics y lágrimas digitales. El fenómeno ha acercado a nuevas generaciones a una sensibilidad distinta: más visceral y menos irónica. Y como otro dato referencial, la estupenda actriz Mariana Treviño protagoniza un acontecimiento inusual al entrar en el Top 50 de la misma plataforma en México con la canción Pobre secretaria, logrando su primer Récord Guinness por ser el primer cover —y canción de los 80— en llegar a lo más escuchado de todo el país. Estos datos muestran las sensaciones.
Pero no todo es celebración. La misma música que acompañó a tantas adolescencias también arrastra estereotipos de género, idealizaciones pulsionales del amor, deseos y relatos de sumisión disfrazados de romanticismo. Mentiras lo deja claro: al reinterpretar esas canciones desde voces femeninas que reclaman autonomía emocional, el musical se convierte en una especie de justicia poética. Lo que antes se cantaba como drama individual hoy se resignifica como crítica social. Es el poder de la relectura: desmontar el mito sin renunciar a su belleza melódica.
La serie no se limita a reproducir el decorado ochentero, sino que lo debate. A través de sus personajes —mujeres con nombres combinados de cantantes de la época, que descubren verdades incómodas bajo la superficie del romance sensiblero— se problematiza el papel que el machismo y la represión emocional jugaron en la narrativa de esos años. El pasado no se presenta como un lugar seguro, sino como una puesta en escena que, al iluminarse de nuevo, revela fisuras que antes no veíamos o no queríamos ver.
El regreso a los ochenta no puede entenderse sin su contexto. A nivel global, fue la última gran década de la Guerra Fría. La sombra nuclear aún pendía sobre el mundo, mientras Estados Unidos profundizaba su cruzada neoliberal bajo Ronald Reagan y la Unión Soviética comenzaba a resquebrajarse con las reformas de Gorbachov: Glásnost y Perestroika. La caída del Muro de Berlín en 1989 —acto final de una larga dramaturgia ideológica— no solo clausuró una época, sino que desató una ola de transiciones democráticas en Europa Oriental y América Latina.
En México, Miguel de la Madrid inició la transición hacia una economía de mercado en medio de una crisis brutal: inflación, deuda externa y devaluaciones. El terremoto de 1985 sacudió no solo las estructuras físicas del país, sino también las simbólicas: surgió una ciudadanía que por primera vez se reconocía como tal, capaz de actuar y resistir. En ese mismo despertar civil, el surgimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) en la UNAM, en 1986, marcó un cambio en las respuestas sociales. Siguiendo el camino iniciado en los movimientos médicos, pasando por el octubre de 1968, miles de jóvenes organizaron uno de los movimientos estudiantiles más lúcidos del siglo XX mexicano, en defensa de la educación pública y un proyecto de país más justo e inclusivo. Sería injusto y egoísta negar el papel de esos jóvenes en las grandes decisiones políticas, culturales y sociales de nuestro tiempo en toda la geometría ideológica.
También en ese periodo emergió otra figura fundamental: Cuauhtémoc Cárdenas, quien en 1988 —al separarse del PRI y postularse como candidato presidencial por el Frente Democrático Nacional— encarnó la posibilidad de una alternativa democrática real. Su derrota, marcada por sospechas de fraude, no significó una derrota cultural, sino el nacimiento de una conciencia política plural. Mientras en Berlín caía un muro, en México se desplomaba la confianza en las instituciones.
Más allá de las fronteras, el mundo ardía: la guerra Irán-Irak dejaba un saldo cercano al millón de muertos; la URSS, antes de desaparecer, se empantanaba en Afganistán; Argentina sufría la Guerra de las Malvinas; y Colombia se desangraba entre narcoterrorismo, masacres y tragedias como la de Armero o la toma del Palacio de Justicia. El VIH se convertía en epidemia global, mientras el accidente de Chernóbil, el desastre del Challenger y el agujero en la capa de ozono revelaban la vulnerabilidad de la modernidad científica. Los videojuegos irrumpían como nueva cultura digital, y en 1985 el concierto Live Aid reunió al planeta entero en torno a una utopía musical solidaria para recaudar fondos y aliviar el hambre en Etiopía.
Frente a ese paisaje de colapso y reinvención, Mentiras: La serie no propone una nostalgia ciega, sino una lectura con bisturí. Las protagonistas habitan un país que se deshace en silencio mientras intentan reconstruirse a sí mismas con canciones. Es una metáfora eficaz. No se trata solo de recuperar un vestuario o una canción, sino de usar esa estética para hablar del presente. ¿Qué buscamos al volver a los ochenta? ¿Qué heridas siguen abiertas? ¿Qué partes de nosotros quedaron atrapadas en ese tiempo?
Como señala la crítica cultural, la nostalgia se ha convertido en uno de los lenguajes predominantes del siglo XXI. Pero no toda nostalgia es igual. Existe una nostalgia moderada, que idealiza el pasado como refugio ante el cambio; y otra —como la que propone Mentiras— que busca en el pasado las claves para entender nuestros fracasos y, quizá, también, para imaginar otras formas de futuro.
La nostalgia por los ochenta no es una moda pasajera: es una necesidad emocional de una generación que comienza a sentir el desvanecimiento de su propia fugacidad, como quien hojea un álbum de fotos viejas buscando señales de vida. En Mentiras: La serie, las protagonistas buscan la verdad detrás de las apariencias; nosotros, al volver la mirada a esa década, hacemos lo mismo: tratamos de desenterrar lo que fuimos para entender lo que somos… o al menos lo que nos gustaría seguir creyendo en una época donde la cultura pop es un espejo de nuestro histrionismo generacional.
Y, sin embargo, a veces lo que encontramos no es una verdad liberadora, sino una maraña de ilusiones, poses y ficciones dulces al oído. En ese sentido, los versos de Lupita D’Alessio suenan más actuales que nunca: “Mentiras, que se clavan en mi pecho / Mentiras, que me matan, que se ríen de mí”. ¿No es ese el verdadero estribillo de toda nostalgia? Un repertorio de medias verdades que se incrustan como alfileres esplendorosos, que nos seducen mientras se burlan de nuestra necesidad de volver a un tiempo que nunca fue tan brillante como lo recordamos.
Tal vez el pasado nunca regrese —y qué bueno que no lo haga del todo—, pero si nos atrevemos a mirarlo sin filtros de neón, sin laca emocional, sin canciones que disimulan el dolor, quizá podamos aprender algo de él. Algo que, con suerte, no termine otra vez en mentiras.

Manchamanteles
La literatura y la cultura de los años ochenta en América Latina vivieron una tensión fecunda entre el desencanto político y la efervescencia estética. Mientras el realismo social daba paso a escrituras más fragmentarias, irónicas o autorreferenciales, surgieron voces que exploraban nuevas formas de narrar el vacío, el deseo y el derrumbe de las utopías. Fue la década en que los ecos de movimientos literarios anteriores se disolvieron en una literatura más urbana y más íntima, donde lo cotidiano se volvió escenario de lo político. Escritores y escritoras retrataron con lucidez el desencanto de una generación atrapada entre el hedonismo liberal y las secuelas del autoritarismo. En paralelo, la cultura popular se volvió protagonista: telenovelas, revistas de espectáculos, videos musicales y cómics juveniles consolidaron un universo alegórico saturado de color, melodrama y aspiraciones de modernidad, donde el pop y el consumo delineaban tanto identidades como silencios. La literatura ya no era solo resistencia; también se convirtió en un prisma y canal de expresión.
Narciso el obsceno
En los años ochenta, el narcisismo ascendió sin resistencia al trono cultural: el espectáculo y la sobreexposición moldearon identidades tan deslumbrantes como fugaces, relegando la autenticidad a un rincón gris y poco atractivo, casi como una reliquia pasada de moda.