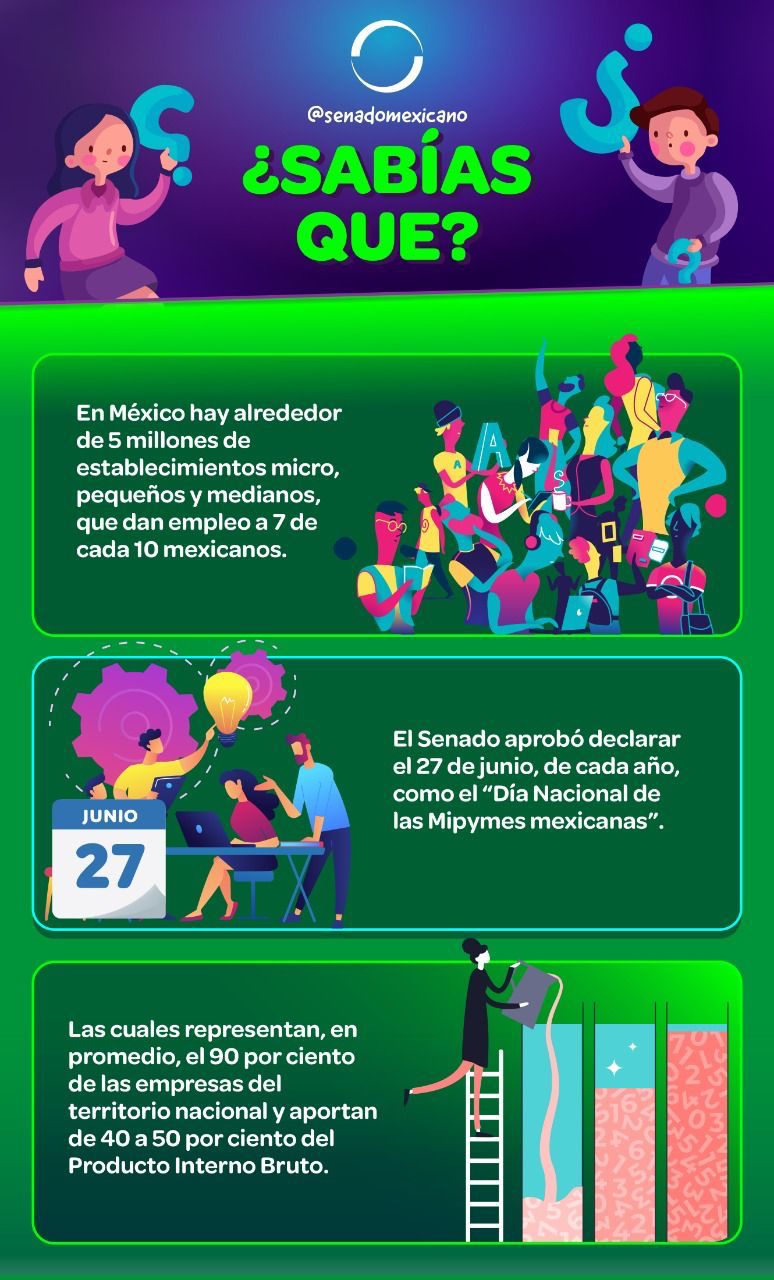Por. Boris Berenzon Gorn
X: @bberenzon
Emily Dickinson, la célebre poetisa estadounidense (1830-1886), nos deja una reflexión profunda: “No sé nada en el mundo que tenga tanto poder como una palabra. A veces escribo una, y la miro hasta que comienza a brillar”. En una era plagada de discursos repetidos y verdades preestablecidas, nos enfrentamos a un panorama donde las voces silenciadas por la tiranía de los lugares comunes —vacíos de sentido y constantemente reiterados— empobrecen nuestra realidad. En este contexto, las palabras pierden su poder transformador. Hoy, más que nunca, es esencial cuestionar el lenguaje vacío que se ha convertido en el eco de una sociedad que evita la reflexión profunda y huye de las virtudes de la retórica: el habla, la argumentación y la discusión son, en sí mismos, un arte. La omnipresencia de los clichés y las fórmulas prediseñadas ha invadido nuestras conversaciones, despojando de contenido los mensajes que, en su origen, podrían haber sido un llamado a la acción o a la crítica.
Nos encontramos en un momento en el que imágenes y frases son repetidas hasta el hartazgo, y se nos moldean con el propósito de apaciguar nuestras inquietudes, ofreciendo respuestas simplistas que nos eximen de confrontar las realidades más complejas. La comentocracia, con su proliferación de opiniones superficiales, no solo desvirtúa el conocimiento, sino que subyuga el lenguaje, transformándolo en un campo de batalla donde las ideas complejas ceden paso a juicios rápidos y simplificados. Este fenómeno ha consolidado una cultura en la que la verdad se diluye, y el análisis profundo queda relegado, dando paso a una avalancha de opiniones que, lejos de fomentar la reflexión crítica, perpetúan la conformidad y la repetición. El desafío es claro: la trampa de lo común no es solo un problema lingüístico, sino un obstáculo para el cambio. Ha llegado el momento de liberar el discurso de las convenciones y los reflejos de conformidad que nos limitan, y comenzar a edificar un lenguaje que no solo comunique, sino que impulse a la acción y a la transformación social.
El inconsciente colectivo, ese vasto reservorio de estructuras mentales compartidas, se ve irremediablemente marcado por la repetición incesante de frases que han perdido su vitalidad. Los lugares comunes, esas expresiones gastadas que usamos cotidianamente, son mucho más que meras fórmulas lingüísticas: son operaciones ideológicas y mecanismos de poder. En el discurso político, en particular, estos lugares comunes se transforman en herramientas que simplifican, manipulan y vacían el lenguaje de su potencial crítico. Lo que pudo haber sido en su origen una expresión profunda o creativa se diluye con el tiempo en frases repetitivas y vacías, que ya no sorprenden ni invitan a la reflexión. Sigmund Freud, al respecto, fue claro: “Las palabras tienen un poder mágico. Pueden traer la mayor felicidad o la desesperación más profunda”. Hoy vivimos una bulimia conceptual de la cultura.
Para comprender cómo los lugares comunes vacían el lenguaje, es necesario examinar la relación entre el significado y el significante. En términos semióticos, el significante es la forma de una palabra o frase, mientras que el significado es el concepto que esta evoca. A medida que los lugares comunes se repiten, el significante pierde su poder evocador, y el significado se diluye hasta volverse irreconocible. Frases como “al final del día” o “a fin de cuentas” pierden toda capacidad comunicativa, transformándose en fórmulas previsibles y despojadas de profundidad. Esta repetición constante provoca desconcierto tanto en quienes las emplean como en quienes las reciben, pues el significado original se disuelve y se convierte en una sombra de lo que alguna vez fue un mensaje lleno de matices.
El impacto de los lugares comunes no se limita al empobrecimiento del lenguaje. Estas expresiones están impregnadas de ideología, ya que, al ser utilizadas, consolidan y refuerzan los sistemas de poder existentes. En el ámbito político, por ejemplo, expresiones como “pensemos por todos” o “lo importante es la unidad” se emplean para simplificar argumentos complejos, presentándolos como verdades universales e indiscutibles. Sin embargo, lo que en realidad se está haciendo es evitar el análisis profundo, eludiendo los intereses subyacentes y el debate de ideas divergentes. Estas frases operan como un sedante discursivo, fomentando la aceptación de una versión simplificada de la realidad, mientras se ocultan los problemas más complejos y las soluciones más difíciles de alcanzar. La ideología subyacente en los lugares comunes políticos es clara: buscan la conformidad, el consenso superficial y la evasión de una reflexión crítica.
Asimismo, el uso de lugares comunes refleja una profunda división clasista en el lenguaje, con el propósito de imponer una jerarquía entre lo que se considera “buen lenguaje” y lo que se califica como “lenguaje vulgar”. El llamado “buen lenguaje”, históricamente asociado con el conocimiento, la educación y el refinamiento, se percibe como la herramienta que abre las puertas al análisis profundo y la reflexión. Sin embargo, esto no impide que, en ocasiones, este “buen lenguaje” imponga reglas rígidas que limitan la creatividad y la expresión genuina. Por otro lado, el mal llamado “lenguaje vulgar”, lejos de ser sinónimo de simplicidad o pobreza intelectual, es, en muchos casos, más ingenioso y creativo. Al estar fuera de las normas establecidas, este lenguaje puede innovar en formas y significados que el “buen lenguaje” suele pasar por alto. No obstante, la repetición de lugares comunes dentro de este lenguaje aparentemente vulgar empobrece su potencial, limitando la capacidad del individuo para articular pensamientos más complejos y profundos. Frases como “es lo que hay” o “ya veremos” se convierten en fórmulas que simplifican problemas, minimizan dudas y evitan el esfuerzo intelectual. En lugar de fomentar soluciones profundas o alternativas innovadoras, estas expresiones actúan como una especie de anestesia verbal, apaciguando las tensiones sociales y encubriendo la falta de acción o compromiso real, mientras refuerzan la uniformidad y el control discursivo sobre las clases más desfavorecidas.
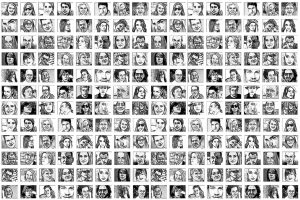
La violencia inherente a los lugares comunes radica precisamente en su capacidad para despojar al lenguaje de su poder transformador. Este fenómeno puede considerarse como una forma de violencia simbólica, en la que las estructuras de poder imponen una forma de comunicación que limita las posibilidades de resistencia y reflexión crítica. Cuando el discurso político se reduce a lugares comunes como “es lo que toca” o “al final del día, lo importante es la paz”, se evita la confrontación de ideas y el examen profundo de los problemas. En última instancia, se obstaculiza la posibilidad de transformar la realidad. En lugar de abrir espacios para la creatividad y el pensamiento divergente, el lenguaje se convierte en un medio de control social que disfraza contradicciones y conflictos bajo la capa de lo simplificado y comprensible.
Este proceso no es meramente un asunto lingüístico; es, ante todo, un tema del poder, la educación y la cultura. Al imponer estas recetas en el discurso colectivo, las estructuras de dominio logran moldear nuestra comprensión del mundo, limitando nuestra capacidad de pensar más allá de los límites establecidos. Los lugares comunes, al ser aceptados y reproducidos sin ser debatidos, perpetúan un sistema de ideas que no invita a la reflexión ni a la crítica, sino que reafirma la visión dominante de la sociedad. En lugar de interrogar las desigualdades o las injusticias, nos conformamos con respuestas fáciles y conclusiones simplificadas que permiten mantener la apariencia de cohesión social y política.
La repetición de estas frases hechas, por tanto, no es inofensiva. Más allá de su aparente trivialidad, los lugares comunes tienen un impacto profundo sobre el pensamiento colectivo. Al ser repetidos una y otra vez, se convierten en parte del inconsciente colectivo, en la estructura mental compartida por una sociedad que, sin cuestionarlo, acepta un lenguaje que limita la capacidad de pensar y de imaginar nuevas realidades. Expresiones como “la nobleza siempre tiene la razón” o “el cambio es necesario” se transforman en clichés que, aunque aparentemente inofensivos, operan como mecanismos para evitar la reflexión crítica sobre las verdaderas dinámicas de poder y control en la sociedad.
En última instancia, los lugares comunes no solo empobrecen el lenguaje, sino que también asolan nuestra capacidad de comprender el mundo en toda su complejidad. El lenguaje, en su esencia, es la mejor exportación del pensamiento. Cuando ese lenguaje se reduce a frases vacías y predecibles, se limita nuestra habilidad de ver el mundo de manera crítica y de actuar para transformarlo. Para recuperar la riqueza del lenguaje y, por ende, la riqueza del pensamiento, es necesario ir más allá de lo común, desafiar las fórmulas preestablecidas y buscar una comunicación más profunda, precisa y transformadora.
El desafío, en última instancia, es este: ¿cómo podemos recuperar las palabras de su repetición vacía? ¿Cómo devolverles el poder de pensar, conmover y cambiar? El lenguaje, cuando se libera de la repetición de los lugares comunes, tiene el potencial de abrir puertas a nuevas formas de entender, sentir y actuar en el mundo. Solo así podremos transformar un discurso que ya no nos dice nada, en uno que verdaderamente nos impulse a actuar y a modificar nuestra realidad.

Manchamanteles
Una semana triste para la cultura de nuestro país. Es absolutamente inadmisible que, en los espacios académicos, surjan expresiones carentes de fundamento, como lo ocurrido recientemente con la prestigiada profesora Margo Glantz. Durante su conferencia sobre viajes y migrantes en el CEPE, un grupo sin identidad interrumpió su intervención al exhibir banderas palestinas. Este tipo de acciones, que carecen de claridad en sus objetivos y razones, no solo afectan la integridad de la intelectualidad mexicana, sino que también distorsionan la causa que pretenden defender, al restar seriedad y respeto al espacio del debate académico. El uso de lugares comunes y consignas vacías, que se repiten sin una reflexión profunda, solo contribuye a la banalización de los temas importantes que requieren una discusión matizada y bien fundamentada. Margo Glantz, figura clave en la literatura y la cultura mexicana, ha sido una de las más grandes defensoras de la reflexión sobre temas humanos universales, como el exilio y la migración. Además, es una mujer ejemplar, cuya dedicación y compromiso con el conocimiento de México, desde la literatura y la cultura, la convierten en un referente indispensable. Su labor intelectual ha sido crucial para enriquecer el pensamiento crítico tanto en nuestro país como a nivel internacional. Por ello, su trabajo merece el respeto absoluto y la libertad de expresarse sin ser interrumpida por manifestaciones vacías de contenido y sin sustancia.
Narciso el obsceno
Los lugares comunes y el narcisismo comparten una conexión profunda, ya que ambos están arraigados en la repetición y la autoafirmación