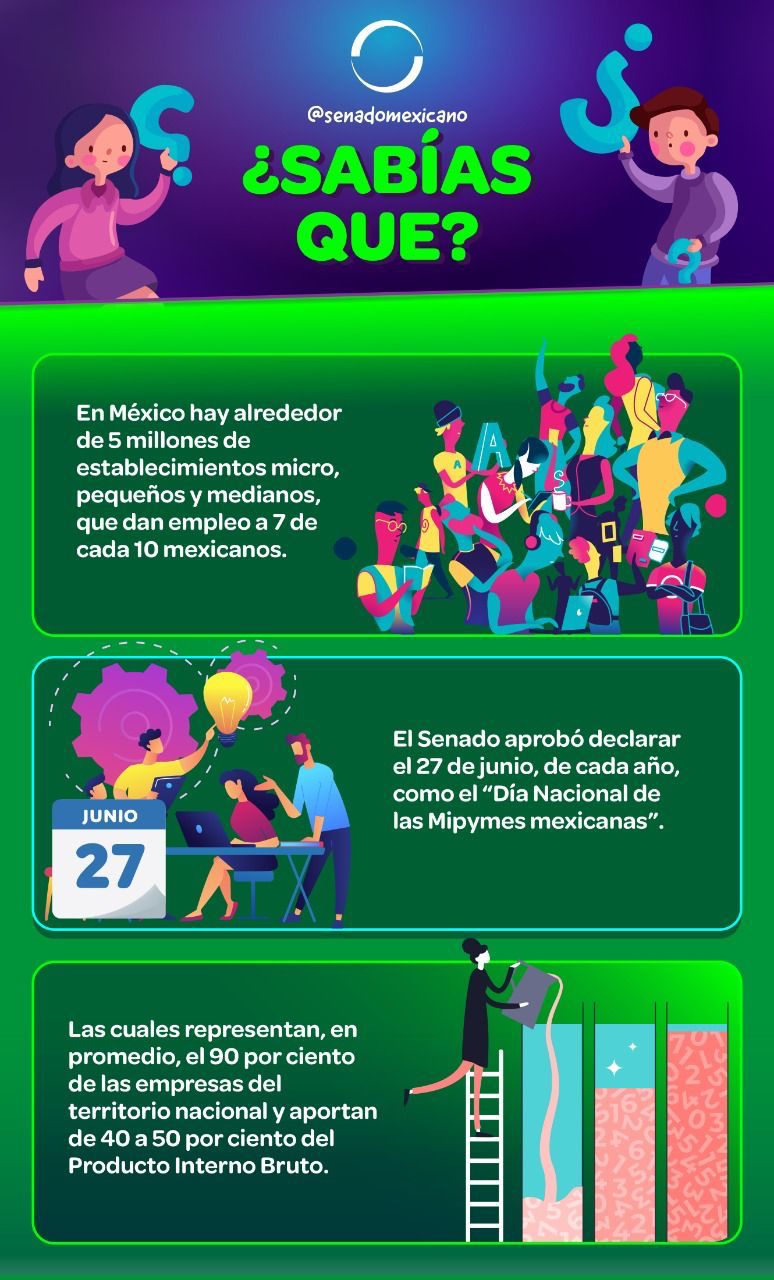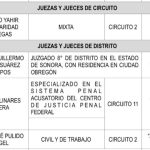Por. Boris Berenzon Gorn
X: @bberenzon
Esta semana, una vez más, se intentó imponer una lección política desde la torre de marfil de la supremacía cultural o académica, una postura que, como hemos visto en incontables ocasiones, se despliega en una irrupción pragmática, desconectada de la realidad, pero, sin embargo, alineada de forma sorprendente con los intereses que la sustentan. De manera inesperada, se emplearon afirmaciones sesgadas que, lejos de enriquecer el debate, parecen alimentar más bien la controversia.
Lo que realmente capta la atención es el abuso de la provocadora intervención de un intelectual cuya voz, más que autoritaria, se percibe como irreductible e irreverente, desafiando las normas establecidas con una audacia que no deja indiferente a nadie. Más allá de las palabras, queda flotando la pregunta sobre el uso arbitrario de la noción de “radical”.
La palabra “radical” ha recorrido un trayecto multifacético, moviéndose desde un concepto firmemente arraigado en la teoría política y cultural hasta convertirse en una etiqueta desechable, empleada sin la reflexión adecuada y con una arbitrariedad desconcertante, despojada de la conciencia que alguna vez le otorgó su verdadero peso.
En el presente, se encuentra en un proceso de desgaste continuo, perdiendo de manera lenta pero inexorable su valor originario, mientras se utiliza para construir representaciones simplistas y polarizadas. El lenguaje, en su esencia más pura, es un organismo en constante transformación. No solo el idioma como sistema, sino también las palabras mismas, experimentan modificaciones con el paso del tiempo, moldeadas por una compleja interacción de factores como los cambios culturales, los avances tecnológicos, las transformaciones sociales y la dinámica fluida entre lenguas y culturas.
Así, “radical” ha terminado por convertirse en un lugar común ideológico, una de las etiquetas más sobrecargadas y vacías del momento, que se emplea para describir desde movimientos subversivos hasta los cambios más inocuos. La lingüística subraya que uno de los vicios más perniciosos del lenguaje radica en la carga ideológica que transforma o pervierte el significado de las palabras, trivializándolas en el proceso.
Además, el uso del término “radical” se ha convertido, por desgracia, en una herramienta de amenaza, en una palabra, cargada de terror destinada a sembrar miedo ante cualquier intento de alterar el orden establecido. Esta estrategia ha servido a algunos y ha perjudicado a otros. La metonimia pierde su sentido original, dando paso a vulgarismos y distorsiones. Así, ser radical hoy en día puede significar casi cualquier cosa, o nada en absoluto. Las palabras se desgastan en su uso cotidiano, perdiendo la esencia y la profundidad inherentes a la dialéctica lingüística. El lenguaje, como sistema de comunicación, no solo está diseñado para expresar ideas, pensamientos y emociones, sino que también está en constante cambio.
En sus orígenes, “radical” proviene del latín radicalis, que significa “de la raíz”, y estaba vinculado a ideas fundamentales, esenciales, relacionadas con el fondo de un problema o con el núcleo de un cambio o acción. En sus primeras aplicaciones políticas, “radical” designaba a aquellos que proponían transformaciones profundas y estructurales en la sociedad. Los movimientos radicales del siglo XIX, por ejemplo, no se conformaban con simples ajustes, sino que aspiraban a una alteración total de las bases sobre las cuales se erigían las estructuras de poder.
En su forma más pura, ser radical era anhelar una justicia auténtica, un cambio real, una búsqueda de la raíz de los problemas sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo, y especialmente en los últimos años, el término ha sido despojado de su significado revolucionario, convirtiéndose en una etiqueta tan ambigua como “progreso” o “innovación”. Esta transformación se debe en gran parte a la banalización del lenguaje político, en el cual cualquier idea que se aparte mínimamente de la norma es rápidamente etiquetada como “radical”. Originalmente, un radical era alguien que buscaba una reforma sustancial en el gobierno desde una perspectiva liberal o democrática, o que aspiraba a establecer principios abstractos de justicia y rectitud mediante los métodos más directos e intransigentes.
El término “radical” ha ido perdiendo, de manera paulatina pero irreversible, su capacidad de evocar un cambio profundo, transformándose en un mero símbolo de exageración. Su uso indiscriminado y su interpretación errónea han diluido su significado hasta vaciarlo de relevancia. Hoy en día, cada vez que alguien grita “¡radical!”, ya no remite a una verdadera revolución ni a una transformación sustancial, sino a cualquier desafío, por mínimo que sea, al orden establecido. De manera curiosa, “radical” ha llegado a aplicarse indiscriminadamente a todo tipo de movimientos e ideas, sin importar lo superficiales que puedan ser. Este fenómeno recuerda el relato irónico de quien, al cometer un robo, comienza a gritar: “¡agarren al ladrón!”, proyectando sobre los demás la misma etiqueta que, en realidad, le corresponde a él.
El problema radica en que, en un mundo donde los discursos políticos están moldeados por los medios de comunicación y las redes sociales, “radical” se ha convertido en una etiqueta simplista que se adapta a cualquier narrativa que se desee imponer. Si un político propone pequeñas reformas fiscales, no hay alarma; pero si un líder sugiere una modificación significativa en la distribución de recursos, entonces la palabra “radical” se lanza al debate político como si ese cambio fuera una amenaza inminente para el orden social. De esta manera, “radical” ha dejado de ser un adjetivo preciso para convertirse en un grito simplista.
En la política contemporánea, el uso del término “radical” como amenaza ha demostrado ser eficaz. Como nos enseña la historia reciente, el miedo es una herramienta poderosa. No importa si el cambio propuesto es mínimo o profundo; lo crucial es que “radical” se ha convertido en un código de temor hacia lo “otro”. En este contexto, “radical” no se asocia únicamente con las extremas derechas o izquierdas, sino con cualquier propuesta que se perciba como un desafío a los intereses establecidos.
En un mundo que rechaza lo desconocido, el término “radical” ha sido manipulado para generar pavor ante lo que “rompe con la tradición”. Parece como si cada intento de cambio, por pequeño que sea, fuera visto como una amenaza directa a la civilización. Y aunque el cambio radical no necesariamente implique caos o violencia, el uso de esta palabra crea una imagen psíquica de desorden y peligro. Si una propuesta política no encaja en la narrativa dominante, automáticamente se le etiquetará como “radical”, “peligrosa” o, en el mejor de los casos, “imprudente”.
¿Qué significa hoy ser “radical” en términos culturales y políticos? En el ámbito político, la etiqueta de “radical” se ha aplicado indiscriminadamente a movimientos de todo tipo, desde aquellos que exigen justicia social hasta los que buscan preservar las tradiciones. Sin embargo, la palabra ya no refleja la riqueza de sus significados. En su forma más pura, el radicalismo no es más que un deseo de transformación, una invitación a cuestionar lo que se da por sentado y a redibujar el mapa político. Aunque algunos movimientos radicales pueden ser peligrosos, muchos de los que se les atribuye esa etiqueta solo buscan un cambio continuo, incluso moderado. Pero en la cultura política actual, todo cambio parece estar subordinado a la sombra de la palabra “radical”, que ha perdido todo sentido de distinción.
La naturaleza ambigua de la palabra “radical” se presenta como uno de sus principales inconvenientes. ¿Es radical una reforma profunda o simplemente una propuesta que se aparta ligeramente de la norma? ¿Es radical quien busca transformar un sistema en su totalidad, o quien desafía únicamente un aspecto de él? Esta indefinición convierte a “radical” en una etiqueta peligrosa, susceptible de ser manipulada, ya que su significado varía drásticamente según el contexto. En su versión más ambigua, “radical” se convierte en todo lo que se aparta de las expectativas, lo que genera un terreno fértil para malentendidos, juicios apresurados y una creciente polarización.
En la cultura popular, el término “radical” sigue un patrón similar: se ha convertido en una palabra confusa que genera una división artificial entre “radicales” y “moderados”. En el ámbito de la música, el arte o la moda, “radical” a menudo se aplica a cualquier cosa que rompa con lo convencional, desde estilos de vida alternativos hasta nuevas corrientes artísticas.
El sarcasmo reside en que, en la actualidad, el término “radical” ha sido despojado de su esencia transformadora y revolucionaria, reduciéndose a una fórmula retórica utilizada para señalar a aquellos que simplemente se desvían de la norma, aunque su propuesta carezca de cualquier atisbo de radicalidad. En la cultura mediática, cualquier acto que se perciba como diferente se asocia automáticamente con lo “radical”, aunque tal cambio no sea en absoluto profundo. Como bien señalaba Hannah Arendt: “El mal nunca es ‘radical’, solo es extremo, y carece de toda profundidad y de cualquier dimensión demoníaca.”
El viaje de la palabra “radical”, desde su potencial transformador hasta su actual uso como herramienta de descalificación y miedo, refleja el desgaste de un término que ha perdido todo vestigio de su verdadero significado. ¿Qué queda del radicalismo? ¿Un ideal perdido o una construcción vacía de contenido mediático?

Manchamanteles
La ambigüedad del concepto de lo “radical” se hace especialmente evidente en el mundo de la literatura y el arte. En estos ámbitos, la idea de lo radical suele vincularse con la ruptura de convenciones, el cuestionamiento de normas establecidas o la creación de nuevas formas de expresión. No obstante, el verdadero desafío no reside únicamente en la transgresión en sí misma, sino en la capacidad de esa transgresión para conectar, conmover o incluso reconfigurar la percepción colectiva. En la literatura y el arte, lo radical va más allá de la simple oposición. Las vanguardias artísticas del siglo XX, como el futurismo, el dadaísmo o el surrealismo, ejemplifican este radicalismo al desafiar las formas tradicionales y proponer una visión completamente nueva de la “realidad”.
Narciso el obsceno
El narcisismo, en su obsesión por reflejarse en el espejo del poder, ha despojado a la palabra “radical” de su esencia transformadora, convirtiéndola en un simple grito vacío que se refleja en el ego de quienes buscan manipularla.