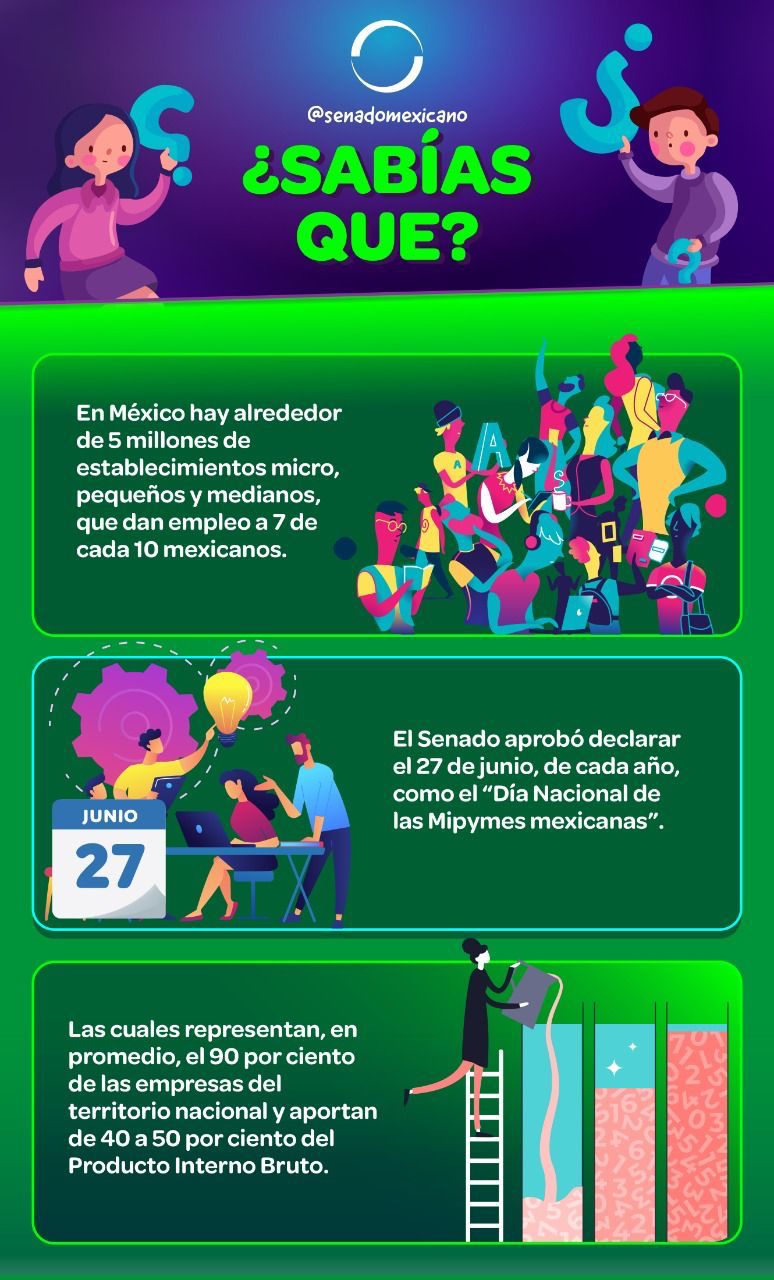Por. Boris Berenzon Gorn
X: @bberenzon
“’La cultura es un sistema de referencias.
Si bien, como todas las definiciones, deja algo fuera.” Pierre Vilar
La falacia de la modernidad se construye desde una visión viciada del desarrollo histórico, que se orienta hacia una concepción eurocéntrica y lineal de la historia. En esta narrativa, el progreso se entiende como un avance desde el Oriente hacia el Occidente, con una periodización del tiempo y el espacio que ha sido ampliamente discutida y criticada por su falta de crítica y su profundo valor pragmático, que sigue influyendo profundamente en nuestra interpretación del pasado. Esta forma de comprender la historia ha distorsionado la realidad de las civilizaciones y ha impuesto una jerarquía cultural que invisibiliza las contribuciones de otras regiones del mundo. ¿Qué implicaciones tiene el reconocimiento de las falacias históricas en la forma en que entendemos nuestro presente?
El concepto de falacia, en su definición más básica, alude a un razonamiento erróneo o engañoso que, aunque aparente validez, carece de consistencia lógica. En la filosofía, se considera crucial identificar las falacias, pues son utilizadas por quienes buscan distorsionar la verdad y manipular el pensamiento. De la misma manera, las falacias históricas son aquellas narrativas que presentan los hechos de manera sesgada, distorsionada o incompleta, con el fin de satisfacer un interés particular. En contraste con las disciplinas que se entienden solo desde la racionalidad, la historia es un relato sobre hechos pasados cuya interpretación está mediada por los valores, creencias, teorías metodologías y perspectivas del historiador, así como por las necesidades de las sociedades que promueven determinadas versiones del pasado. No se trata necesariamente de mentiras deliberadas, sino de interpretaciones inexactas que alteran la comprensión de lo ocurrido.
La primera gran falacia que la modernidad impone es la concepción de la historia como un proceso lineal, con un avance continuo desde el Oriente hacia el Occidente. Esta visión no solo es reduccionista, sino también profundamente eurocéntrica. La historia se presenta como una serie de peldaños de desarrollo que se extienden desde las antiguas civilizaciones orientales, como Egipto y Mesopotamia, hasta las modernas sociedades occidentales. Esta periodización del tiempo no solo ha sido puesta en duda en términos de la comodidad, sino que también distorsiona el devenir histórico al ignorar las múltiples interacciones y contribuciones de otras comunidades, pueblos y culturas. ¿Cómo podemos fomentar un análisis más crítico y reflexivo de los hechos históricos en la sociedad actual?
La construcción ideológica de la historia, tal como la conocemos hoy, tiene sus raíces en esta visión eurocéntrica que ha sido promovida principalmente por las potencias coloniales. Los relatos históricos se han construido desde la perspectiva de aquellos que ejercían el poder, buscando no solo explicar el pasado, sino legitimar el presente. La concepción de una historia que avanza hacia el “progreso”, guiado por la razón y la ciencia, ha invisibilizado las realidades de aquellos pueblos que no fueron parte de este supuesto “avance”. En este sentido, la historia se convierte en un campo de lucha ideológica, donde se crean narrativas para consolidar y mantener estructuras de poder.
El teólogo e historiador Carl Trueman, en su libro Historias y Falacias, plantea una reflexión sobre el modo en que los historiadores caen en falacias al tratar de hacer sentido del pasado. Según Trueman, los relatos históricos nunca son completamente objetivos. Las interpretaciones están condicionadas por factores subjetivos y contextuales, lo que da lugar a versiones contradictorias de los mismos hechos. La historia, como disciplina interpretativa, está intrínsecamente ligada a las ideologías dominantes de la época, y los historiadores, aunque intenten ser imparciales, no pueden escapar fácilmente de sus propios prejuicios y del contexto social y político que les rodea.
En este sentido, las falacias históricas no son solo manipulaciones deliberadas, sino que también se dan en la interpretación de los hechos a través de lentes ideológicas. Trueman destaca que incluso los historiadores que pretenden ser objetivos no están exentos de caer en estos errores. La historia, debe ser comprendida como una disciplina académica, que por su valor como identidad y fortaleza social es también un campo en el que se juegan intereses políticos, sociales y culturales. La conciencia de los propios prejuicios es esencial para desentrañar las falacias que atraviesan los relatos históricos.
David Hackett Fischer, en su obra Falacias de los historiadores: hacia una lógica del pensamiento histórico, ofrece una crítica mordaz sobre las falacias más comunes en el trabajo histórico. Fischer destaca la tendencia de los historiadores a imponer una narrativa coherente en el pasado, incluso cuando no la hay, y a interpretar los sucesos históricos desde la perspectiva del presente. En su análisis, Fischer subraya cómo los historiadores, en su afán por dotar de sentido a los hechos, caen frecuentemente en la falacia de proyectar sus propias concepciones y valores sobre el pasado, sin considerar las complejidades y contradicciones inherentes a los eventos históricos.
Fischer también señala cómo las presiones ideológicas, teológicas y las estructuras de poder afectan la interpretación histórica. Los historiadores no son inmunes a las presiones políticas, religiosas económicas y sociales que buscan moldear el discurso histórico. La historia, en este sentido, no solo es una herramienta de conocimiento, sino también un campo de batalla ideológico. La construcción de narrativas históricas no es un proceso neutral, sino que responde a los intereses de quienes tienen el poder de moldear esas historias.
Las falacias históricas no son meras distorsiones menores; tienen profundas implicaciones en la construcción de la identidad cultural de un pueblo y en las decisiones políticas de una nación. Los mitos fundacionales, las narrativas heroicas y las glorificaciones de ciertos eventos y personajes son ejemplos claros de cómo las falacias históricas pueden consolidar el poder y reforzar la cohesión social. Estos relatos, que a menudo omiten o distorsionan hechos incómodos, como la esclavitud o la colonización, sirven para construir una visión idealizada del pasado, que justifica las estructuras de poder y minimiza las injusticias cometidas.
El mito del “Destino Manifiesto” en Estados Unidos es un claro ejemplo de cómo una falacia histórica puede ser utilizada para justificar la expansión territorial mediante la violencia y el despojo de tierras a los pueblos. Este tipo de narrativas no solo ocultan las injusticias del pasado, sino que también sirven para crear una imagen heroica del país y de sus valores. La manipulación histórica, en este caso, no solo crea una versión favorable del pasado, sino que también forma parte de una estrategia de control social, ya que presenta esa narrativa como irrefutable.
La relación entre el poder y la historia es muy estrecha. Las falacias históricas no son solo distorsiones de los hechos, sino también herramientas fundamentales en la construcción de discursos de poder. Los poderosos no solo manipulan la historia reciente, sino que también dan forma a la memoria colectiva de los pueblos, moldeando la forma en que se recuerda y entiende el pasado. Este proceso se observa con claridad en los regímenes autoritarios y totalitarios, donde la propaganda histórica es utilizada para glorificar a un líder o crear enemigos comunes, con el fin de movilizar a la sociedad y asegurar el control político.
Comprender las falacias históricas no es solo un tema del mundo académico o intelectual, sino una necesidad urgente para quienes buscan entender y reconocer el mundo en el que vivimos. La historia no es un conjunto de hechos fijos aislados sino una construcción permanentemente dinámica, moldeada por los intereses y las ideologías del presente en el que interviene el poder como en todo conocimiento Por ello, las falacias históricas deben ser objeto de un escrutinio constante, pues son ellas las que configuran nuestras visiones del mundo, nuestras identidades y nuestras decisiones políticas. Solo reconociendo y deconstruyendo estas falacias podremos alcanzar una comprensión más profunda y auténtica del pasado.

Manchamanteles
En la literatura, las falacias pueden aparecer tanto en la construcción de argumentos como en el desarrollo de personajes y situaciones, distorsionando la realidad para hacerla más convincente, emocional o atractiva. Estas falacias no solo sirven para manipular al lector, sino que también pueden reflejar las limitaciones de los personajes o del propio autor al presentar una visión sesgada de la realidad. Un ejemplo claro de falacia literaria es la falsa dicotomía, que se presenta cuando una obra reduce un conflicto o una situación a solo dos opciones, sin reconocer la complejidad o las alternativas que podrían existir. En Frankenstein o El moderno Prometeo (1818) de Mary Shelley, el conflicto entre Victor Frankenstein y su monstruo se presenta de manera binaria: el creador “bueno” frente al monstruo “malo”, sin considerar la posibilidad de que ambos personajes puedan estar, en cierto modo, atrapados en sus circunstancias y ser responsables de sus propios destinos.
Narciso el obsceno
La falacia del narcisismo ocurre cuando se asume que la realidad y las experiencias de los demás deben ajustarse a nuestra propia perspectiva, ignorando la diversidad de vivencias y realidades que existen fuera de nuestro propio mundo.