Por. Boris Berenzon Gorn
La muerte para aquél será terrible
con cuya vida acaba su memoria,
no para aquél cuya alabanza y gloria
con la muerte morir es imposible.
LOPE DE VEGA
El día 24 de septiembre, partió de este mundo Israel Katzman, cuyo legado para la historia de la arquitectura y del arte en México, prevalecerá tanto en sus obras como en las enseñanzas que dejó a sus alumnos a lo largo de toda su vida. Sin duda, la comunidad académica lo recordará con aprecio y gratitud, y constituirá un punto de partida en la investigación de la historia del siglo XIX por muchos años. Pero voy a darme una licencia que va más allá de ese innegable legado académico, que es producto de arduos años de trabajo y de una visión ortodoxa de la academia, que contrasta con la visión heterodoxa con la que vivía. Israel Katzman fue un miembro de mi familia, un hombre de quien guardo pocos, pero significativos recuerdos, que constituyen memorias incomparables en mi vida. Él llegó a México en 1949 y su primera esposa fue Carmela Godoy, a ambos los recuerdo con la admiración y la simpatía de la niñez. Metáfora de ello fue el día que a mis 26 años la tía Carmela sacó de su misal diario una foto mía que la acompaño por más de veinte años en sus rezos diarios.
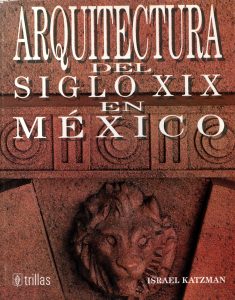 Ese talento incomparable para la fotografía que mi tío Israel tenía para esperar durante horas el mejor ángulo en alguna Iglesia o monumento, y que le valió tanto reconocimiento; me regaló a mí las mejores fotos de mi infancia. Un talento admirado por toda la familia a lo largo de los años. Después de mi infancia, nuestro contacto no fue frecuente, hasta que llegando yo a la vida adulta, tuvimos significativos encuentros definidos por deliciosas charlas que se repiten en mi cabeza con melancolía y satisfacción. Era sin duda alguna un hombre de indiscutible ingenio, el alter ego de Woody Allen en toda la extensión de la palabra. Por su inteligencia y humor ácido, se distanciaba de la ortodoxia que definía su vida profesional, no tenía reparo en decir que no había tenido hijos—tampoco con su segunda esposa, Yolanda Hass—porque no quería que la neurosis familiar se extendiera; ni en ocuparse de tratar temas escatológicos con una elegancia minuciosa. Con Yolanda construyó una hermosa familia que lo cobijó gran parte de su vida y le permitió un deseo quizá poco manifiesto de regresar al judaísmo y con Yolanda fecundó esa familia y ese deseo. Vaya para ella y sus hijos un abrazo solidario, sea quien tenga la certeza puede decir misión cumplida.
Ese talento incomparable para la fotografía que mi tío Israel tenía para esperar durante horas el mejor ángulo en alguna Iglesia o monumento, y que le valió tanto reconocimiento; me regaló a mí las mejores fotos de mi infancia. Un talento admirado por toda la familia a lo largo de los años. Después de mi infancia, nuestro contacto no fue frecuente, hasta que llegando yo a la vida adulta, tuvimos significativos encuentros definidos por deliciosas charlas que se repiten en mi cabeza con melancolía y satisfacción. Era sin duda alguna un hombre de indiscutible ingenio, el alter ego de Woody Allen en toda la extensión de la palabra. Por su inteligencia y humor ácido, se distanciaba de la ortodoxia que definía su vida profesional, no tenía reparo en decir que no había tenido hijos—tampoco con su segunda esposa, Yolanda Hass—porque no quería que la neurosis familiar se extendiera; ni en ocuparse de tratar temas escatológicos con una elegancia minuciosa. Con Yolanda construyó una hermosa familia que lo cobijó gran parte de su vida y le permitió un deseo quizá poco manifiesto de regresar al judaísmo y con Yolanda fecundó esa familia y ese deseo. Vaya para ella y sus hijos un abrazo solidario, sea quien tenga la certeza puede decir misión cumplida.
En el área de la historiografía, su cercanía con Luis González y González, de quien era compañero de cuarto, con su esposa Armida de la Vara y con Jorge Gurría Lacroix, marcaron buena parte de su obra, pero además se extendieron al plano personal y amistoso. Sin duda alguna, era la consecuencia de una vida dedicada a la investigación, mezclada con una pasión profesional profunda y seria. Por mucho tiempo se mantuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero al alejarse, su vocación como investigador jamás cambió. Había en él un compromiso inquebrantable con hacer de la investigación, lo mismo una pasión académica como un medio de vida.
Tuve el honor de contar con su cercanía profesional. En algún momento me dio a revisar su obra teórica, que no sólo era impecable, sino que además reflejaba el inmenso trabajo y cuidado cuasi obsesivo al detalle que lo distinguió. Debo admitir que, al ser un positivista tan consagrado, un hombre de derecha con diversas posturas conservadoras, nuestras orientaciones teóricas eran distantes, lo que no impedía de ningún modo el reconocimiento mutuo y la profunda admiración que siempre me despertó como profesional y como ser humano. Mi tío me despertaba un orgullo natural, el mismo que sentí cuando en el año 2000 la Universidad Iberoamericana lo condecoró con el “Premio Gallo”, que sin duda fue un galardón más que merecido.
 Cuando el tío Israel conoció a mis hijos, la cercanía fue innegable. Un tío amable y divertido, igualmente con Paola que, con Iñaki, y con este último tenía un parecido físico indiscutible que le generaba una singular empatía, nos quedó en la agenda Santiago que hubieran hecho mucha gracia pero le tocó los vientos de la distancia. Fue un hombre de carácter fuerte, sin dudarlo, carácter que comparte toda la familia. Recuerdo como incluso al estar distanciado de mi abuelo, Salomón Gorn, le rindió homenaje en su muerte, no olvidando los largos años en que fueron amigos. En mi memoria, su imagen siempre permanecerá, hombre congruente y de convicciones. A pesar de la infrecuencia de nuestros encuentros, cada uno de ellos tuvo un sabor excepcional y dejó huella en mí. Nuestras visiones de la vida eran adversas, pero en esas disimilitudes, compartimos un cariño sincero que hoy se siente melancólico tras su partida. En la remembranza de ese pasado, de esas imágenes que siempre me acompañarán, le rindo este mínimo homenaje no sólo como el innegable profesional que siempre fue, sino también como el tío de humor ácido con quien valía la pena compartir cada segundo entre risas y ocurrencias brillantes y elocuentes.
Cuando el tío Israel conoció a mis hijos, la cercanía fue innegable. Un tío amable y divertido, igualmente con Paola que, con Iñaki, y con este último tenía un parecido físico indiscutible que le generaba una singular empatía, nos quedó en la agenda Santiago que hubieran hecho mucha gracia pero le tocó los vientos de la distancia. Fue un hombre de carácter fuerte, sin dudarlo, carácter que comparte toda la familia. Recuerdo como incluso al estar distanciado de mi abuelo, Salomón Gorn, le rindió homenaje en su muerte, no olvidando los largos años en que fueron amigos. En mi memoria, su imagen siempre permanecerá, hombre congruente y de convicciones. A pesar de la infrecuencia de nuestros encuentros, cada uno de ellos tuvo un sabor excepcional y dejó huella en mí. Nuestras visiones de la vida eran adversas, pero en esas disimilitudes, compartimos un cariño sincero que hoy se siente melancólico tras su partida. En la remembranza de ese pasado, de esas imágenes que siempre me acompañarán, le rindo este mínimo homenaje no sólo como el innegable profesional que siempre fue, sino también como el tío de humor ácido con quien valía la pena compartir cada segundo entre risas y ocurrencias brillantes y elocuentes.
Es imposible describir la sensación que los seres humanos experimentamos ante la finitud de la vida de nuestros iguales. Las palabras se vuelven insuficientes para expresar el vacío, pero el legado de una vida acompaña a quienes la compartieron. Somos los recuerdos y las palabras, somos las memorias de nuestros seres amados. Somos, en definitiva, ese cúmulo de existencia amalgamada en donde el nombre de quienes nos acompañan se queda grabado para siempre. Mi madre, mi abuela, mi tío José, mis hermanos, mi prima hijos y sobrinos, compartimos hoy un mismo dolor, una misma y profunda pérdida ante la irreparable partida de un hombre cuya valía enorgullece a todos. No sé si fue feliz. ¿finalmente que es la felicidad? Pero fue pleno y obsesivamente congruente y claro.
Pero en la memoria seguirá con nosotros cada día, Israel Katzman, mi tío como una diáspora más de mi novela familiar, sabiendo que en algunos momentos huelen a una orfandad reciclada que hay que trascender.



